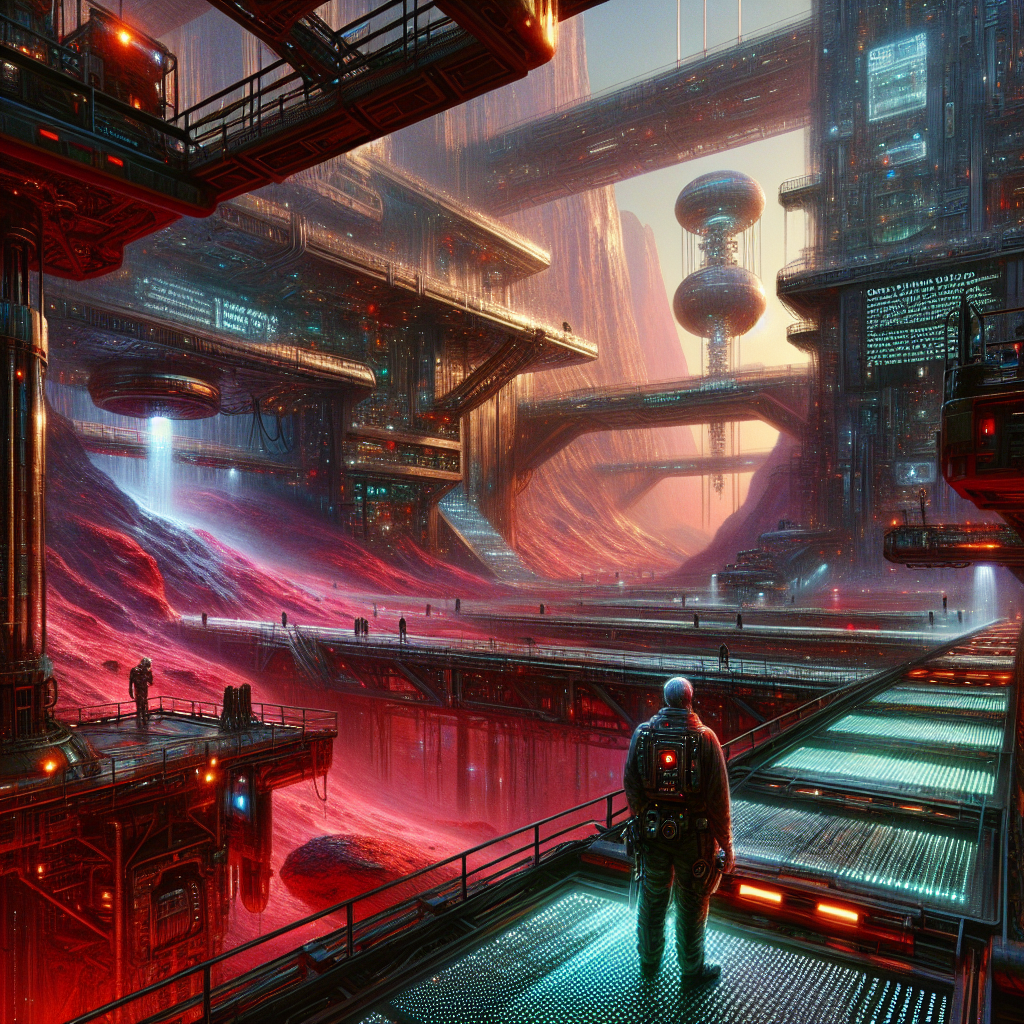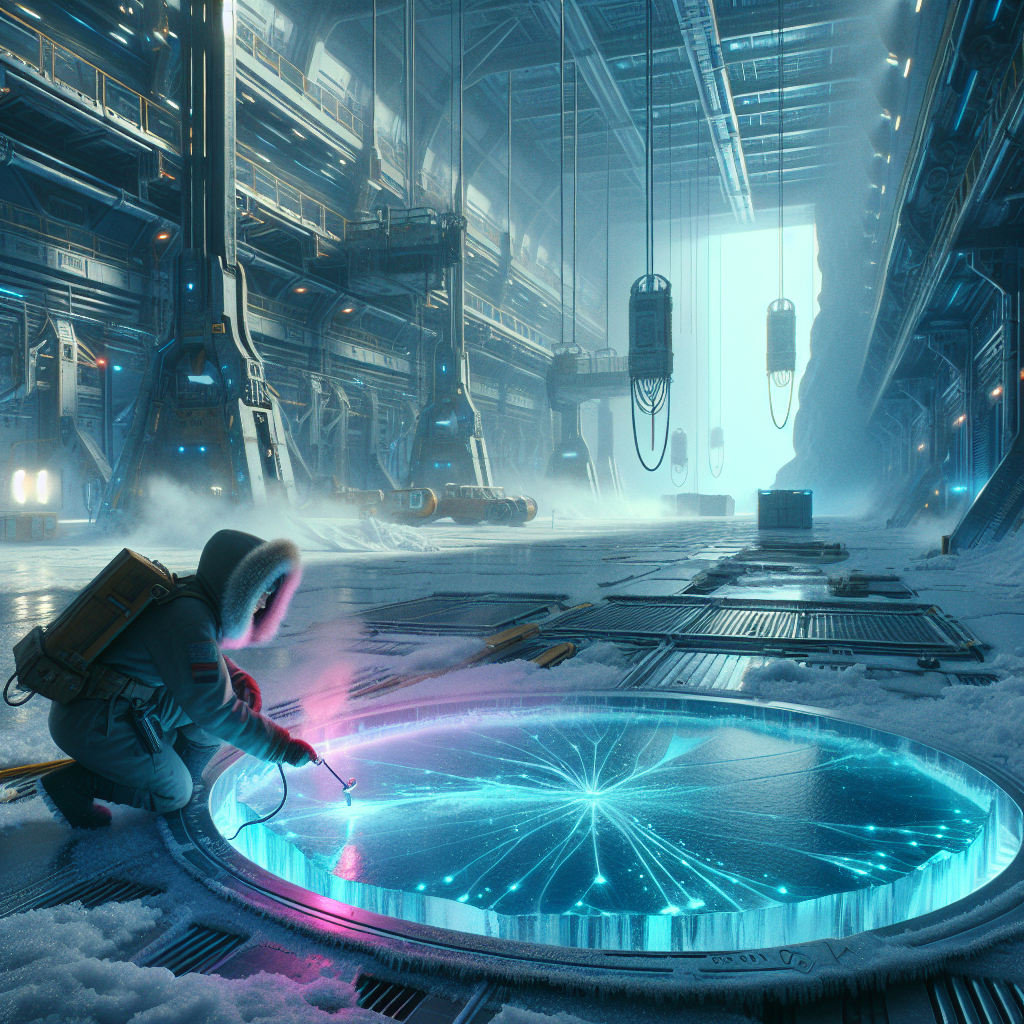CHAPTER 5 - The Lull Between Gusts

Colgando de una peligrosa y oscilante arpa de viento en los acantilados de Momi, Barbra Dender es rescatada en el último momento por aliados inesperados: el cauteloso chico Adem y Rashid, el barquero que anteriormente la había rechazado. Aseguran el antiguo marco y, guiados por el fragmento de vidrio azul de Barbra, una moneda de cobre y un frasco de resina, ensamblan una triada de alientos: la boquilla en forma de concha de Barbra, el silbato de espina de pescado de Rashid, y el viento mismo, para despertar el instrumento sin cuerdas sellado dentro de un árbol de sangre de dragón vivo. El arpa canta y abre un nicho oculto por la resina, revelando un rollo de hojas de palma y una llave de latón con forma de tridente espiral, pero la activación envía una señal a través de la red del Pacto. Las antorchas se agrupan en la cresta mientras los guardianes convergen. Atrapada entre la gratitud y la sospecha, Barbra lee lo suficiente del rollo de palma para enterarse de una “Arpa Madre” en los cañones de Diksam que debe ser alcanzada antes de la lluvia roja del monzón. Frente a un anciano severo que exige la llave, es parcialmente protegida por una mujer del mercado que avanza con un fragmento que coincide y sugiere una prueba del viento. El capítulo concluye con los guardianes listos para juzgar si Barbra es digna o debe ser devuelta a las ráfagas.
La línea de corte se volvió como una serpiente asustada, y el antiguo marco de arpa de viento se balanceó sobre el abismo mientras Barbra se aferraba a su viga cubierta de sal. El crepúsculo había frotado ceniza en los acantilados Momi, suavizando los bordes y profundizando las sombras, y el viento aullaba a través de la piedra caliza como una hoja deslizada suavemente por un borde. Sus Asics azules y blancas luchaban por encontrar agarre en el resbaladizo borde de tiza, los jeans apretando la arena contra sus rodillas, la chaqueta de cuero negro crujía donde abrazaba la madera. Sintió el cosquilleo de sus pecas bajo el aire frío, esa antigua molestia de la infancia resurgiendo absurdamente mientras el miedo intentaba ampliar su agarre en algo desesperado.
Los vacíos costillares del instrumento resonaban sin cuerdas, el fantasma de un acorde tirando de su pecho al compás del balanceo. Desde que recordaba, se dijo a sí misma, había estado sola, sola y aprendiendo de sus abuelos a atar cuerdas, a leer el clima, a contar hasta diez con calma cuando todo se deslizaba hacia un lado. Ahora contaba entre ráfagas de viento y trataba de desplazar su peso hacia adentro, la palma deslizándose sobre la resina que se había filtrado del árbol vivo que había crecido alrededor del marco del arpa. La mochila de piel de cabra a su cadera golpeaba contra la viga, y la moneda de cobre en su bolsillo presionaba contra su muslo, una pequeña insistencia circular que recordaba que aún existían elecciones.
En algún lugar abajo, el mar respiraba pero no se veía, solo el brillo distante de la espuma atrapando el último rayo del cielo. Las piedras caían en la oscuridad como cuentas derramadas. “¡Sujeta!” Una voz cortó el viento, gutural y urgente, y un rollo de cuerda se arqueó en la penumbra para golpear su hombro. Extendió la mano por instinto y la atrapó, sintiendo el mordisco de la cuerda en su palma y la vieja emoción de ser rescatada chocando con la irritación de necesitar ser rescatada en absoluto.
“¡Haz un lazo! ¡Dos veces!” gritó otra voz, y reconoció la cadencia del chico cauteloso—Adem—ahora matizada con pánico en lugar del habitual desprecio. Una figura más pesada apareció en el borde, apoyando las botas contra un nudillo de roca: el barquero de Qalansiyah que le había rechazado días atrás, su barba entrelazada de hilos plateados, su mandíbula tensa. Se encajó detrás de un pequeño retoño de sangre de dragón y soltó más cuerda, incluso mientras el viento empujaba a todos.
Barbra se ató la cuerda alrededor de la viga y su cintura, respirando a través de los dientes apretados mientras el marco se balanceaba de vuelta hacia la cara del acantilado. El mundo se redujo al chirriar de la cuerda, el roce de la madera, y el aliento en sus pulmones llegando en paquetes entrecortados. En la siguiente pausa—tan pequeña que la habría perdido cualquier otra noche—Adem y el barquero tiraron juntos con un ritmo practicado, y el marco besó la piedra. Fue justo lo suficiente: golpeó la viga con su cadera, empujándola hacia una muesca en el borde, y lanzó su hombro contra una raíz que sobresalía como un nudillo.
Un zumbido se elevó a su alrededor como si el acantilado estuviese cantando de vuelta, una nota de respuesta que sintió en la tensión de la cuerda. La tiraron hacia la repisa donde el viento enredaba su cabello rojo en una bandera salvaje, y ella yacía jadeando, la chaqueta de cuero fría contra la roca. El barquero gruñó y ofreció una mano callosa que olía a sal y aceite de pescado; ella la aceptó y permitió que la ayudara a sentarse. “Rashid,” dijo, como si eso explicara su cambio de opinión.
“Saba dijo que el viento te debía una mano. Pensé que te debía una lección.” Los oscuros ojos de Adem se deslizaron hacia el marco colgante aún atado al árbol; luego desvió la mirada, avergonzado por el alivio que sentía. Ella empujó mechones enredados detrás de sus orejas y asintió, tragándose el orgullo con el sabor arenoso del polvo. “Habría encontrado una manera,” dijo, sabiendo que solo era medio cierto, como tantas de sus escapadas: una parte habilidad y una parte misericordia aleatoria.
La repisa era una muesca superficial en el acantilado, justo lo suficiente para las rodillas y para que el árbol vivo inclinara su tronco marcado hacia el aire. Las costillas del arpa de viento estaban talladas directamente en la madera que había crecido alrededor de ellas, selladas por resina en finas y brillantes capas. De cerca, podía ver agujeros como los de la labio de piedra caliza Homhil, y surcos con ángulos que coincidían con los de sus diagramas de hoja de palma. Adem se agachó y miró, su rostro ablandándose a pesar de sí mismo.
“Este es viejo,” murmuró, trazando una espiral tallada que se bifurcaba en tres puntas—una forma de tridente curvada hacia adentro como una notación. “Escucha más de lo que habla.” Rashid escupió al viento y encogió un hombro, pero su mirada se aferraba al instrumento, como si fuese un primo que pretendía no reconocer. Barbra deslizó la mochila de piel de cabra a su regazo y sacó el fragmento de vidrio azul, la moneda de cobre y el vial tapado de resina de sangre de dragón que había perfumado sus días desde Hadibu. Se veían mezquinos sobre la roca—fragmentos baratos dispuestos a los pies de un dios—sin embargo, el zumbido en la madera subió un aliento cuando el fragmento atrapó la última luz.
“La espiral-tridente no es solo una brújula,” dijo, estudiando el diagrama de hoja de palma con su tinta ordenada y desvanecida. “Es una secuencia. Tres respiraciones.” Untó un poco de resina a lo largo de un surco que correspondía a la primera punta; el olor pegajoso se elevó, dulce y metálico. Colocó el fragmento azul en un agujero donde una muesca delgada en su borde se unía a una marca tallada que reconocía de la moneda.
Cuando presionó el cobre en una copa poco profunda, su borde desgastado hizo clic contra una pequeña cresta—las tolerancias de algún antiguo fabricante alineándose con su miedo presente. El labio de Rashid se curvó como si contra la superstición, pero metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño silbato hecho de hueso de pescado, suavizado por el pulgar y el agua salada. “Mi padre lo usó en la puerta del mar cuando las embarcaciones se torcían,” dijo, a regañadientes, como si lo arrastraran a su nudo a pesar de su mejor juicio. “No es para esto, pero los vientos escuchan a los primos.” La mirada de Adem saltó entre las manos de Barbra y el borde del acantilado; cuando sacó una lata de agua abollada de su mochila y golpeó su lado con un nudillo, el zumbido hueco encajó perfectamente bajo el murmullo en la madera.
Barbra levantó la boquilla de concha pegajosa de resina que había encontrado días antes en el bosque que bebía niebla y la presionó contra sus labios, su corazón tambaleándose. La primera respiración salió entrecortada. La segunda se estabilizó, la concha enfocando sus pulmones en una sola cinta de sonido que se hiló en el hueco del arpa de viento. Rashid sopló su silbato de hueso, una nota delgada y aguda que se deslizó a lo largo de la suya y encontró hogar dentro del fragmento azul, donde se plegó en un temblor fresco.
El golpeteo de Adem se asentó en el ritmo de tambor de techo de Hadibu, ese pulso que había sentido en sus dientes y que no había logrado nombrar, y la madera lo adoptó, lo profundizó, lo devolvió. Una costura en el árbol a lo largo de la curva interna del instrumento se ablandó como cera bajo una llama y se abrió para revelar un nicho sellado de resina. Barbra rió una vez, un sonido sin aliento e incrédulo que se llevó el viento y se desvaneció mientras forzaba el nicho con el borde de la moneda. La resina crujió como caramelo bajo la punta azul del fragmento, y algo metálico brilló en el crepúsculo—una pequeña llave de latón con la espiral-tridente cortada limpiamente en su cabeza.
Un apretado rollo de hojas de palma estaba detrás de ella, con tinta tan oscura como si se hubiera escrito ayer en lugar de hace siglos. Sostuvo la llave, y durante un latido vio cómo se iluminaba detrás del cristal en casa, cada artefacto en su gabinete proyectando un recuerdo en la pared como una sombra de mano. El zumbido del instrumento se aceleró por la escala y se extendió a lo largo del acantilado, una línea de sonido limpia que se sentía como una bengala enviada a través de la piedra. “Ciérralo,” siseó Rashid, con los ojos cortando hacia la cresta donde las formas sombreadas habían comenzado a resolverse en personas que llevaban pequeñas antorchas.
Adem se apresuró a untar resina de nuevo sobre la costura, pero la madera se enfriaba lentamente, reacia a ocultar lo que había dado. El aliento del chico se condensaba mientras trabajaba; miró a Barbra, luego a la llave de latón, deseando tocarla y sin atreverse. “No estarán contentos,” dijo, con voz pequeña bajo la creciente firmeza del viento. “No les gusta que las viejas canciones se despierten sin una reunión.”
Barbra desenrolló los primeros centímetros de la hoja de palma y trazó un camino dibujado en trazos ordenados.
La espiral-tridente apareció de nuevo, sus puntas estiradas en forma de río, y reconoció la meseta Diksam y los troncos de barrigones del bosque Fermhin dibujados como llamas agrupadas. Una anotación junto a un triángulo de acantilados decía “Arpa Madre” en la escritura que había comenzado a descifrar con su maestra, y una línea como una herida marcaba el acercamiento donde la monzón roja manchaba la piedra. “Antes de la primera lluvia roja,” tradujo en voz alta, y las palabras sabían a hierro. “Tres respiraciones, un precio.”
“El precio siempre se corta,” dijo Rashid, golpeando su palma con un dedo, y Barbra pensó en viejos juramentos y cicatrices jóvenes, en la expresión tensa de la boca de Saba cuando había dicho que el viento exige.
Las antorchas estaban cerca ahora, su luz rompiendo sobre rostros que parecían tallados de la misma piedra caliza, ojos brillando como resina a la luz del fuego. Adem se acercó a ella sin parecerlo, y sintió el calor de su pequeño hombro a través de su chaqueta. El viento había cobrado una extraña uniformidad, como si el acantilado estuviese conteniendo el aliento junto a ellos. Las piedras se movieron—pasos—entonces un hombre avanzó, el anillo brillando con la espiral-tridente.
“Has tomado una llave que no es tuya,” dijo en socotri, y aunque las palabras no le eran ajenas, la autoridad en ellas presionaba como el filo de una hoja. Detrás de él, una anciana salió de la línea de luz de las antorchas, y Barbra la reconoció con un sobresalto—la vendedora de especias del mercado que le había dado la espalda el día que hizo demasiadas preguntas. La mujer levantó el mentón, y la luz captó un fragmento de vidrio azul colgado en una cadena en su garganta, gemelo al de Barbra y desgastado por años de dedos. “Déjala probar el viento,” dijo la mujer, y el murmullo de desacuerdo en las gargantas reunidas sonó como el mar preocupando piedras.
La mano de la anciana flotaba cerca de la cuerda que mantenía el arpa ajustada a la repisa, sus ojos inquebrantables en la parpadeante luz. Barbra cerró los dedos alrededor de la llave de latón hasta que sus bordes le marcaron medias lunas en la piel y sintió que la vieja determinación se asentaba, la que había alimentado desde que tenía cuatro años y el mundo se había precipitado por un acantilado que no podía ver. La red había respondido a su aliento, y las familias habían venido, y no podía decir si eso significaba que había sido aceptada o marcada. Sus pecas ardían en el frío como si cada una fuese una pequeña brasa en el viento.
“¿Qué prueba?” preguntó, sorprendiéndose con la firmeza racional de su voz. La hoja del anciano se inclinó hacia la cuerda, las antorchas se inclinaron, y el viento, obediente como un arco tensado, esperó—¿cortarían y la lanzarían a las ráfagas para ver si el acantilado la atraparía de nuevo, o pedirían un precio que no estaba segura de poder pagar?