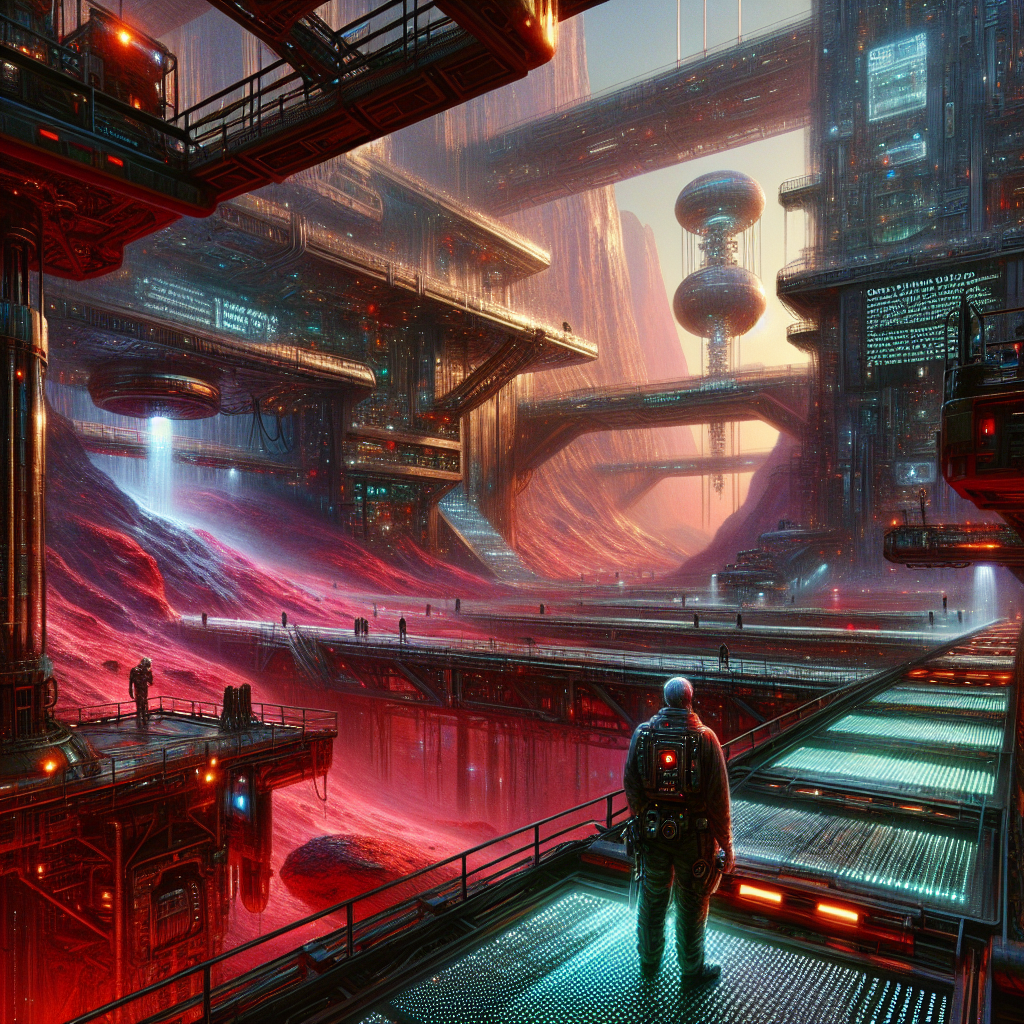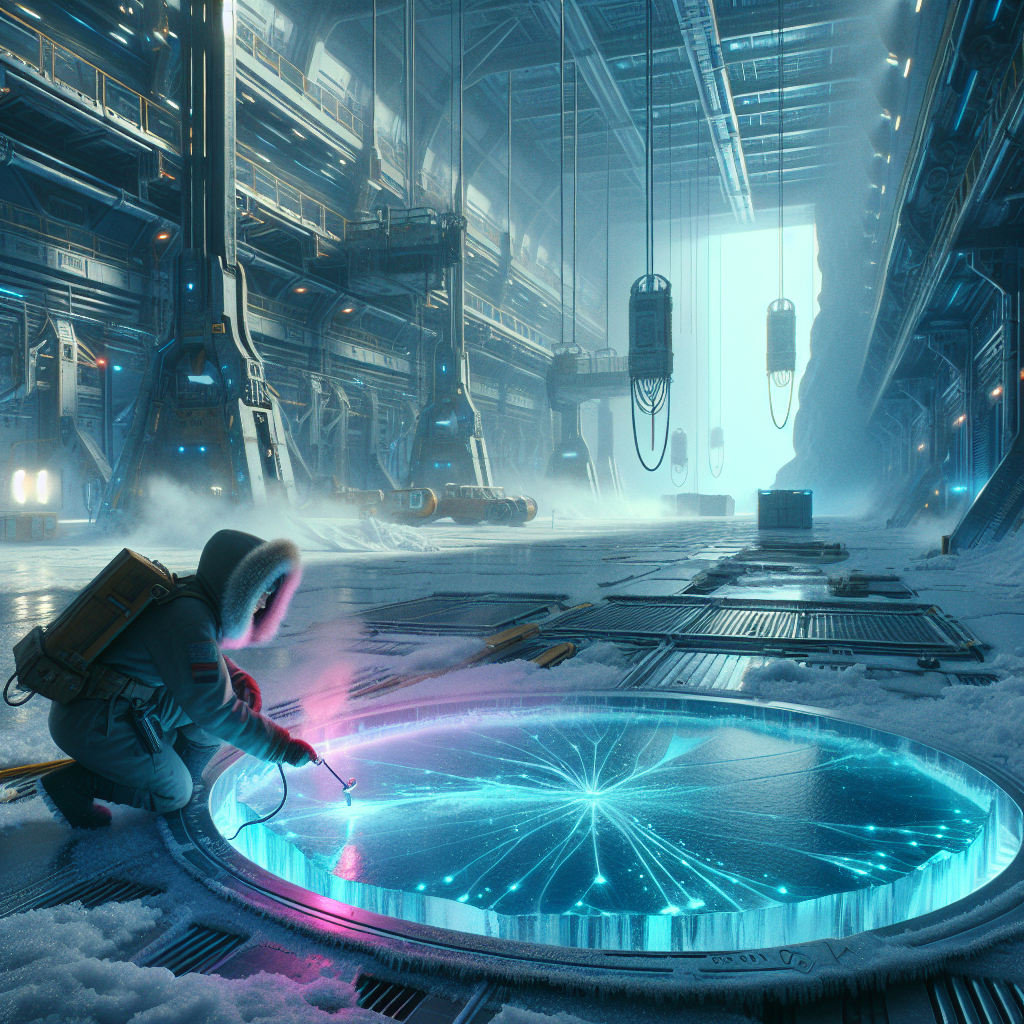CHAPTER 6 - The Secret Behind the Singing Wind

En la cima de Diksam, Barbra se enfrenta al juicio de los guardianes mientras Saba—que resulta ser la vendedora del mercado con el fragmento correspondiente—propone una prueba de viento. Con su boquilla de concha, el silbato de espina de pescado de Rashid, el fragmento azul y la moneda de cobre cubierta de resina, Barbra toca un acorde paciente que demuestra que sabe escuchar. El anciano severo revela una engañosa capa de secretos: el medallón de coral era un señuelo, el rescate en la cueva una prueba, y la espiral de tridente de latón no es para abrir, sino para calmar. Le piden su ayuda para cubrir el verdadero camino con otro secreto—montando un brillante señuelo mientras la guían hacia una cámara oculta. Al caer la noche, Barbra, con sus jeans, Asics y chaqueta de cuero, sigue a Saba, Adem y el anciano hasta un arco cortado por el viento que da a una “Arpa de Hija” de piedra sin cuerdas. La tensión crece en el grupo mientras Saba y el anciano discuten si deben silenciar o despertar el sistema, pero Barbra, guiada por Adem, ajusta un tono compartido que produce un mapa luminoso hacia la verdadera Madre: un sumidero más allá del cañón, la “Madre en el Pozo.” Mientras los rivales siguen la canción señuelo de Rashid en otra parte, un viento caliente se levanta y aparece un extraño con un espejo clave de hierro, reclamando una carta de la abuela que crió a Barbra. El capítulo termina con Barbra insegura sobre en quién confiar, atrapada entre secretos en competencia y un giro más profundo.
Las antorchas punzaban la cresta como una segunda constelación mientras el anciano severo levantaba su bastón y el viento nocturno aplanaba el cabello rojo de Barbra contra su mejilla. Con sus jeans ajustados, unas Asics azul y blanca, y una chaqueta de cuero negro desgastada, se sentía a la vez expuesta y preparada, sus pecas que no le gustaban iluminadas en ámbar por la llama, como si la isla las hubiera contado. Saba salió del círculo de guardianes con la calma de una vendedora de mercado que conoce cada precio, su anillo en espiral con forma de tridente brillando; en su otra mano, un fragmento de vidrio azul que coincidía con el de Barbra. “Una prueba del viento,” dijo Saba, asintiendo hacia Rashid y el niño Adem, que flotaban como un pájaro preocupado.
Barbra levantó la moneda de cobre y el pequeño frasco de resina de su bolsillo, sintiendo de nuevo los tambores del tejado de Hadibu en su pulso—si fallaba, ¿la arrojarían de vuelta a las ráfagas? Rashid presionó su silbato de espinas de pescado en su palma, fresco y con relieves como una columna vertebral, mientras ella ajustaba la boquilla de concha que había encontrado en Homhil a sus labios. La moneda se alineó con el tridente grabado en su fragmento azul, y ella pasó un dedo con resina de sangre de dragón por su borde hasta que el perfume picó dulcemente. Contó al ritmo del tejado—suave-suave-largo—y luego sopló, y el viento que acariciaba la cresta se metió en su nota como un hilo en el ojo de una aguja.
Adem respondió con un silbido bajo y el arpa de árbol sellada en el acantilado devolvió un acorde que no era el brillante grito de la conquista, sino un zumbido paciente, hueco y antiguo. Las antorchas se inclinaron, las cabezas se agacharon, y por un latido incluso el oleaje lejos abajo se detuvo, como si toda la isla estuviera escuchando su decisión. El anciano bajó su bastón. “Ella escucha,” dijo, con una voz áspera como piedra desgastada, y en ese instante el anillo de rostros pasó de la sospecha a algo cauteloso y casi aliviado.
“Dejamos el medallón de coral donde pudieras encontrarlo, y te liberamos de la cueva cuando la marea cambió—necesitábamos saber si podías desaprender tu propia prisa.” Golpeó la llave de latón en forma de tridente que colgaba contra las costillas de Barbra; “Esta no es una llave para abrir, sino para calmar; si la giras mal, la Madre hablará demasiado fuerte y cada grove pagará.” Secretos, se dio cuenta con un cosquilleo de calor a pesar del viento, se mantenían a salvo aquí no por muros, sino por otros secretos apilados sobre ellos, un manto cosido de señuelos y desvíos. La mirada de Saba se suavizó. “Ayúdanos a ocultar el camino incluso mientras lo tomamos,” dijo, inclinando su fragmento azul para que arrojara un destello de luz de llama en la oscuridad donde los vigilantes podrían estar acechando. El plan se desplegó en susurros nítidos: Barbra y Rashid harían una señal brillante y estruendosa en un géiser conocido sobre Diksam para atraer a la familia rival, mientras Saba, Adem y el anciano la guiaban por caminos de cabras hacia la verdadera cámara por una línea de aliento más silenciosa.
Requería una confianza que normalmente no otorgaba a nadie—criando con abuelos que le enseñaron a atarse sus propias botas y arreglar sus propias caídas, había aprendido a ser un instrumento solitario. Sin embargo, asintió, deslizó la resina y la moneda de vuelta a su bolsillo, y sintió el peso desconocido de depender de otros asentarse como otra chaqueta sobre sus hombros. Se movieron al trote a lo largo de la columna de piedra, los árboles de sangre de dragón a cada lado sosteniendo cuencos hacia la noche, sus umbelas atrapando la neblina como manos en cuenco. Las estrellas inundaban el cielo con una fría y brillante paciencia mientras el sendero se hundía en el pulso sombrío de los cañones de Diksam, y Barbra marcaba su respiración con la pendiente, sus Asics susurrando sobre la grava.
La chaqueta de cuero rompía el frío, pero la sal se había tejido en su piel, apretándose a lo largo del puente de su nariz donde las pecas resaltaban más bajo la luz del fuego. Pensó en el gabinete de vidrio en casa—artefactos alineados como compañía silenciosa; si lograba salir adelante, ¿qué pequeño y honesto pedazo podría regresar con ella a esa pared encalada? Saba tocó su codo y señaló una costura más oscura en el acantilado, un lugar donde el viento parecía tropezar. La costura era un arco cortado por el viento, velado en guijarros de vidrio de botella fusionados por relámpagos o el tiempo, sus bocas verdosas surcadas con pequeños agujeros que bebían el aire.
La llave de tridente de latón se deslizó de lado en una ranura estrecha, no para abrir un candado sino para inclinar una caña dentro, y Barbra sintió la sutil resistencia de un mecanismo destinado a ser tocado por el aliento más que por la fuerza. Presionó el fragmento azul contra un agujero que coincidía con su muesca, tapó otro con resina calentada entre sus dedos, y sopló el ritmo del tejado en la concha. El arco suspiró, no con movimiento sino con cambio, y un remolino se dio la vuelta; un panel oculto a lo largo del acantilado se abrió con un suspiro para revelar una cámara baja ribeteada con piedra ranurada, una "arpa" sin cuerdas que moldeaba el viento en humedad deliberada. Diagramas de hojas de palma se desplegaron bajo sus manos y coincidieron perfectamente con las costillas, cada línea un canal, cada espiral una regla de afinación, este lugar no la Madre sino quizás su Hija, firme como un corazón.
El anciano se acercó a la palanca para silenciarlo por completo, pero Saba le agarró la muñeca. “Si esperamos por la lluvia roja del monzón con todo dormido, los groves de abajo se morirán de hambre,” murmuró, y la mandíbula del anciano se endureció como caliza bajo el Sol. El pulso de Barbra se aceleró; nada aquí era simple—la ayuda llegaba con cuchillos de propósito, y hasta los aliados trazaban líneas a través del viento. Adem respiró cerca de su oído, suave como un niño y feroz: “Hay un tono compartido, no durmiendo, no gritando; los tambores te enseñaron—para equilibrar.” Colocó la moneda sobre el fragmento, la resina sobre la caña, y encontró de nuevo el ritmo, el que el tejado había cantado al mar, y exhaló no como una nota separada sino como una bisagra entre el aliento de la cámara y la noche.
La Hija respondió con un tono entrelazado, y a lo largo de la pared ranurada, las costuras de resina cobraron vida, una suave luminiscencia verde entrelazando los canales como luciérnagas atrapadas en vidrio. La luz se espiraló en un mapa, no muy diferente de los vórtices del tridente, trazando una línea más allá del cañón hacia un agujero redondo, negro como tinta, esbozado en los márgenes de la hoja de palma—“Madre en el Pozo,” tradujo Saba, con la respiración entrecortada. Afuera, una tenue luz de antorcha rebotaba a lo largo de un borde distante; la canción señuelo de Rashid estaba funcionando, un grupo disperso de buscadores orientándose hacia la vacuidad. El anciano soltó la palanca, y por una vez el viento pareció aprobar, acariciando suavemente sus rostros con una mano fresca; Barbra quería memorizar la temperatura de este acuerdo exacto.
Sin pensar, guardó un copo caído de vidrio fusionado—no más grande que una uña—en su bolsillo, no como un robo sino como una promesa de recordar, y luego miró hacia la oscuridad donde esperaba el sumidero. Casi habían vuelto a atravesar el arco cuando el aliento del mundo giró, un cálido sirocco fluyendo como si se hubiera abierto la puerta de un horno, apagando las antorchas y haciendo que la llave de latón se calentara dolorosamente contra el esternón de Barbra. El viento aulló por el cañón en un tono que aún no había escuchado, una nota injusta, y el velo de vidrio de botella resonó como si lo hubieran golpeado. Una figura apareció en el resplandor tenue de la cámara, sosteniendo un destello que no era latón sino hierro forjado en el mismo tridente en espiral, una llave espejo oscura como una sombra.
“Barbra Dender,” dijo, con una voz cortante que atravesaba las armonías, “hemos guardado una carta para ti desde antes de que pudieras leer, de una mujer que te crió para estar sola—¿la escucharás, o continuarás con su mentira?” Sus dedos se apretaron alrededor de la moneda y el fragmento mientras todos se movían, amigos y rivales de repente indistinguibles en el viento; ¿a quién, en este nuevo acorde de secretos, podría confiar?