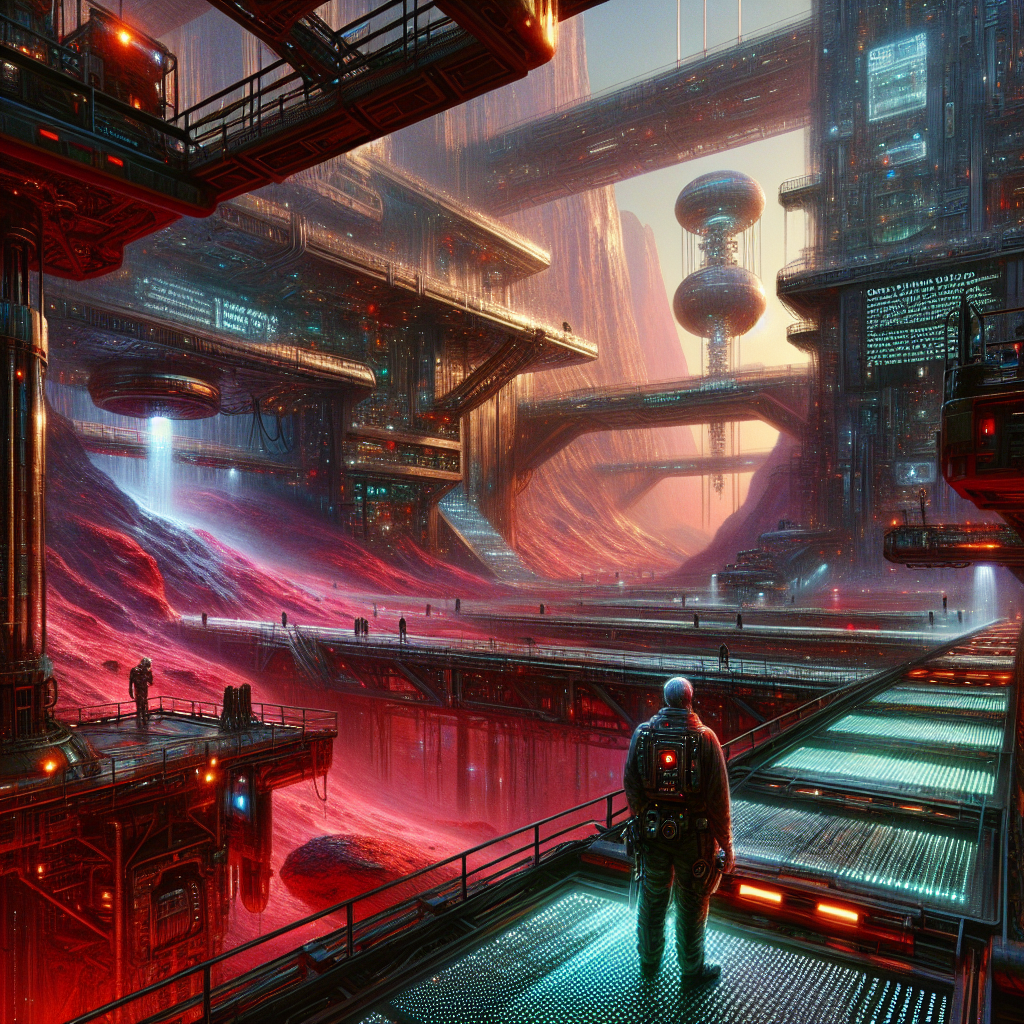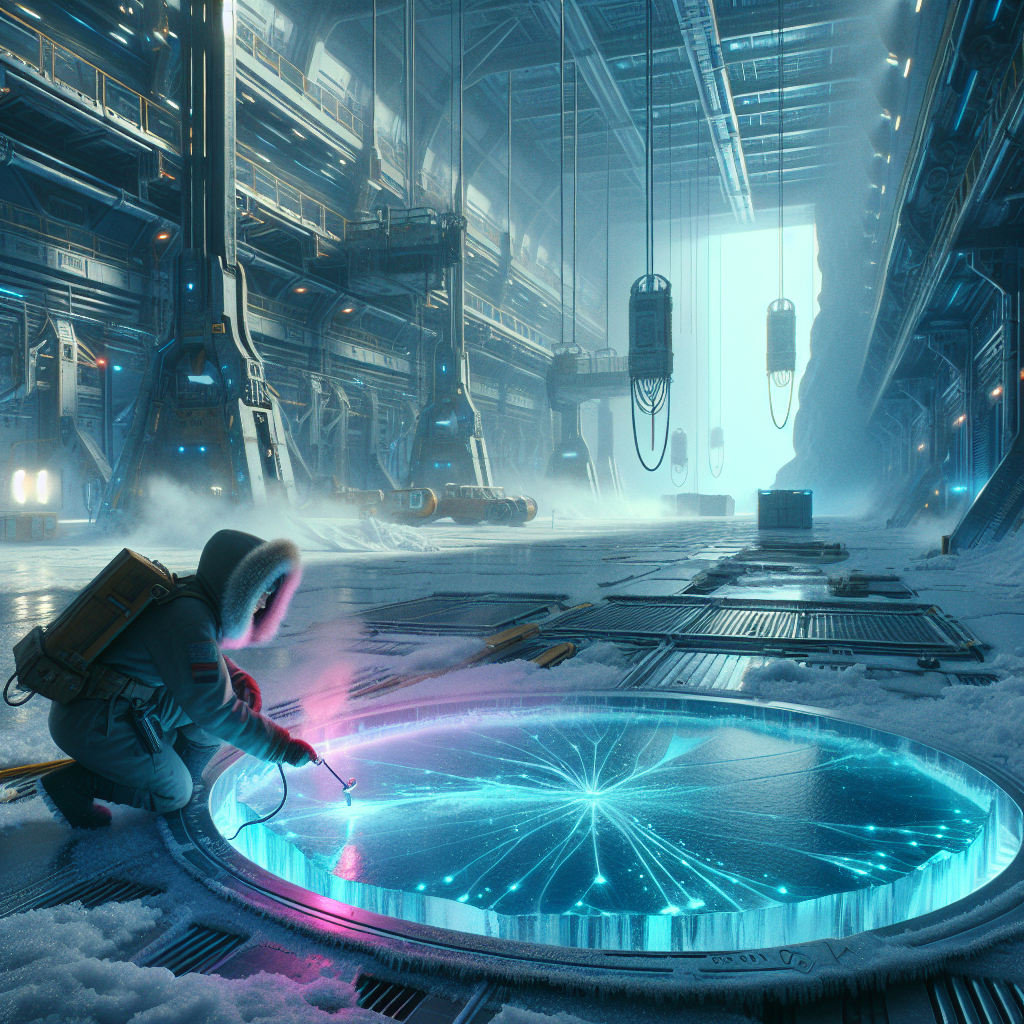CHAPTER 7 - Quieting the Mother in the Well

Barbra Dender—pelirroja, pecosa, autosuficiente y siempre inquieta—viaja a Socotra para seguir el rastro de un rumor sobre el Pacto de Sangre de Dragón y sus lugares “cantores” donde el viento y la piedra se comunican. En Hadibu, alquila una habitación encalada, explora mercados y montañas, y aprende a escuchar: el murmullo de los árboles de sangre de dragón, la nota del cristal roto fusionado con la roca y el cuidadoso silencio de los lugareños. Una moneda de cobre y un frasco de resina dejados en su puerta la dirigen hacia un géiser que canta cerca de Qalansiyah, y un susurro de un anciano sobre un secreto custodiado por familias confirma que está cerca. Dentro de una cueva marina, descubre un fragmento de vidrio azul grabado con un espiral de tridente, pero su primer intento de sacar respuestas de la roca es detenido por guardianes invisibles, lo que la obliga a frenar y ganarse la confianza. Después de tomar té en la azotea con un maestro, los ritmos de los tambores transforman su forma de pensar; en la meseta de Homhil encuentra un borde de piedra caliza cuyas perforaciones aceptan su fragmento, sintonizando el viento y revelando un nicho sellado con resina que contiene diagramas de hojas de palma. Saba, una vendedora del mercado, y Adem, un chico cauteloso, ponen a prueba su paciencia e integridad, guiándola hacia un bosque que bebe niebla donde aprende que el espiral de tridente es una brújula del viento. Un medallón de coral en Detwah resulta ser un señuelo diseñado para hacer tropezar a los impacientes, y Saba la envía de regreso a los principios básicos: moneda, resina, fragmento, aliento. Siguiendo tonos más sutiles mapeados a los ritmos de los tambores en la azotea, Barbra localiza un arpa de viento sin cuerdas crecida en un árbol vivo sobre los acantilados de Momi, casi cae al vacío, y es rescatada por Adem y Rashid, el reacio barquero. Juntos despiertan el instrumento con una triada de alientos, activan la red del Pacto y atraen a los guardianes hacia la cresta. Barbra lee lo suficiente de la hoja de palma como para vislumbrar el verdadero objetivo: un Arpa Madre oculta en un sumidero más allá de Diksam. El anciano severo declara que la llave de bronce en forma de espiral tranquiliza en lugar de abrir, y Saba ideó un señuelo para proteger el camino, justo cuando un extraño emerge del viento cálido con una llave espejo de hierro y dice llevar una carta de la abuela que crió a Barbra. En un arco cortado por el viento, una prueba de escucha le da a Barbra la oportunidad de proceder bajo vigilancia. En la travesía final, Barbra desciende hacia la “Madre en el Pozo” con Saba, Adem, Rashid, el anciano severo y el extraño. Usando una moneda untada con resina, el fragmento azul, un boquilla de concha y el silbato de espina de pescado de Rashid, crea un tono de silencio mientras el extraño coloca el espejo de hierro para doblar la luz en sonido. La Madre revela un nicho con un pequeño fragmento de resina y una carta doblada de su abuela, afirmando un pacto de confianza entre la familia y el Pacto. Barbra devuelve la llave de bronce, ayuda a volver a sellar la cámara y deja el secreto donde pertenece. El Pacto le concede una reliquia autorizada para su vitrina de vidrio, y se marcha de Socotra aliviada, con el misterio intacto y su promesa cumplida.
El viento que soplaba de Diksam se llevaba nuestra luz de linterna como si fueran cintas, mientras el extraño emergía de la oscuridad con una llave-mirador de hierro en la mano, como si fuera una brasa fresca. Sentí cómo el cuero de mi chaqueta tiraba de mis hombros al girar, la respiración entrecortada, el cabello acariciando mis mejillas, el aroma de resina y polvo mezclándose como un perfume seco. Levantó un paquete del tamaño de mi palma y pronunció mi nombre suavemente, no como un desafío, sino como si ya hubiéramos pasado las presentaciones. Detrás de mí, el fragmento de Saba brilló como una advertencia, y el bastón del anciano severo chocó contra la piedra con un golpe hueco.
Apretué mis dedos alrededor del fragmento de vidrio azul, la llave de tridente en espiral fría contra mi otra palma, mis jeans desgastados en las rodillas y mis Asics blanco y azul cubiertos de polvo. “Traigo una carta,” dijo el extraño, con voz serena, “de la mujer que te enseñó a hacer las cosas por ti mismo.” Olía a sal seca y humo de incienso, y cuando Saba exigió pruebas, desenrolló el papel y leyó una línea que nadie más podría haber sabido: que solía subirme a una silla de cocina para ver las pecas que no me gustaban en el espejo, y que nunca necesité maquillaje para ser quien ya era. Agregó otra, y se ajustó alrededor de mis costillas—la frase de mi abuela sobre las dos pequeñas hendiduras en mi espalda: comas donde una oración valiente hace una pausa. Los ojos del anciano severo se dirigieron a mí; incluso Adem, que me miraba como si esperara que fallara, cambió de postura.
El extraño hizo una leve reverencia y dijo: “Hani,” como si nombrarse a sí mismo no suavizara ni agudizara las espadas que yacían entre nosotros. La temporada de monzones aún no había llegado, pero el viento nocturno rodaba pesado con un calor que hacía que la roca oliera a hierro, y el tiempo parecía comprimido por ello. Saba tocó mi codo y el anciano asintió una vez, una aprobación que era más condicional que cualquier contrato que hubiera firmado. Hani habló de un cruce desde Mahra en dhow, de un comerciante que le debía a la tía de Saba una deuda que solo podía saldarse con una carta confiada años atrás, esperando un nombre para madurar.
La llave-mirador de hierro, dijo, era antigua y práctica—hecha para doblar la luz en sombra y sonido, una herramienta para silenciar lo que no debería gritar a oídos codiciosos. El mapa de la Hija Arpa, los diagramas de hojas de palmera, la tríada de respiraciones: todo apuntaba a un solo camino, y el aire mismo decía que teníamos que tomarlo ahora o ser ciegos de tanto llover rojo. Caminamos, cinco figuras y un secreto, a lo largo de una cresta que peinaba el cielo lleno de estrellas. Los árboles de sangre de dragón se inclinaban como guardianes, sus paraguas invertidos apilados con viejas marcas que habían sangrado resina y sanado en cicatrices pálidas.
Mis piernas me llevaban con facilidad; he caminado a través del duelo y por ciudades y sobre páramos que nadie fotografía, y lo que Homhil y Momi me enseñaron ahora estaba en mis pantorrillas, firme y listo. Rashid avanzaba con una cuerda sobre el hombro, tarareando una línea frágil que hacía que el viento mostrara los dientes, mientras Adem caminaba a mi lado, sin decir nada pero midiendo cada paso. Cuando el suelo se desplomó, lo hizo de repente—una boca negra como tinta enmarcada con piedra caliza pálida: la Madre en el Pozo. El borde estaba lleno de viejas huellas hechas permanentes por la sal; un cráneo de cabra yacía como una advertencia, las cavidades oculares cortadas hacia la oscuridad.
Anclamos tres cuerdas y las probamos hasta que incluso el anciano severo permitió una aceptación con un gruñido, y luego descendimos en parejas, los pies buscando los soportes poco profundos desgastados por generaciones de guardianes del silencio. El aire se enfrió a medida que el cielo se estrechaba, y el Pozo respiró: un exhalar ancestral y lento que hacía que los vellos de mis antebrazos se erguieran. En la primera cámara, la luz se acumulaba en pocitos con forma de mármol donde el cuarzo había sido pulido por lenguas invisibles, y cuando respiré a través de la boquilla de concha, una delgada línea de sonido dorado respondió desde más adentro. La seguimos, y la barriga de hueso blanco de la Madre se reveló—costillas de piedra suavizadas por siglos, vidrio fusionado en repisas como un coro esperando a su director.
Sin cuerdas, solo viento, botellas y la arquitectura de la gracia dispuesta y disfrazada por inundaciones y el tiempo. El motivo de tridente en espiral temblaba en pequeñas rayaduras donde las manos habían probado alineaciones; la resina sellaba fisuras finas como barniz en un viejo violín. Podía sentir la antigua urgencia que me había seguido a la cueva marina y casi me hizo abrirla con mi propia terquedad, pero la advertencia previa de Saba pesaba en mi hombro: el viento exige un precio. La llave de tridente en espiral se calentaba en mi palma, como si recordara que su propósito era silenciar una canción demasiado ruidosa, no convocar una tormenta.
Hani se arrodilló, colocó el espejo de hierro sobre su rodilla y atrapó la más tenue fracción de luz de luna, angulándola hasta que el débil rayo encontró una muesca como un oído atento alto en la pared. Comenzamos la tríada como lo habíamos hecho en el acantilado: tres respiraciones trenzadas con cuidado. El silbido de hueso de pescado de Rashid estableció una nota base que se sentía como una línea tirante entre barcos lejanos, mientras mi boquilla de concha levantaba un hilo que quería elevarse y derramarse, y las propias corrientes de la Madre tomaron el fragmento de Saba y lo llevaron a cantar. Unté un dedal de resina sobre la moneda de cobre y la coloqué en un rosetón tallado donde sugerían los diagramas de hojas de palmera, la pegajosidad estabilizando la moneda para que no tintineara.
La llave de bronce giró en una ranura enmascarada como un fósil, y con la lenta rotación un silencio se extendió como aceite sobre el agua, fusionando los tonos en un solo acorde casi silencioso que hizo que el coro de vidrio parpadeara una vez, luego enmudeciera. Hani movió el espejo y el rayo se deslizó sobre una fila de botellas fusionadas como si las hubiera estado encontrando en la oscuridad durante generaciones; un suave brillo violeta se acumuló a lo largo de los cuellos de vidrio y se hundió en la piedra. Observé con impaciencia como si me hubiera enseñado a vigilar las rocas sueltas; lo observé y luego lo dejé pasar. El acorde se profundizó sin hacerse más fuerte, como una promesa cumplida en registros más bajos, y una costura se abrió, barnizada con resina del color de la sangre seca.
Adem tocó mi manga, los ojos bien abiertos pero la cara serena, cuando se presentó un pequeño nicho a la altura del pecho, el deseo envuelto en silencio. Dentro había un giro de hoja de palmera atado con un cabello de piel de cabra y un tapón de vidrio azul del tamaño de un huso, su corcho sellado con resina de sangre de dragón y su cara grabada con el tridente en espiral y una pequeña coma. Saba no se asomó; tampoco lo hizo el anciano. Su restricción coincidía con mi propio pulso, y cuando miré a Hani, él dirigió sus ojos hacia el giro de hoja de palmera.
Lo levanté con cuidado, sentí las viejas fibras raspar mis yemas, y lo metí en mi chaqueta; luego levanté el tapón y lo giré hacia el espejo, y la coma grabada parpadeó una vez como si reconociera algo privado. Un papel doblado yacía bajo el tapón, seco como yesca, y lo supe antes de leerlo: la escritura de mi abuela, ordenada, inclinada, sin adornos. “Si tienes esto en tu mano,” comenzaba, “entonces el viento ha juzgado que puedes escuchar más tiempo del que puedes hablar, y que has encontrado personas que valen la pena para confiar lo suficiente como para dejar algo hermoso sin compartir.” No lloré; sonreí en la oscuridad porque mi abuela siempre me enseñó a reservar las lágrimas para cuando realmente se necesitan. Re-sellamos el nicho con la misma resina que habíamos suavizado, la llave de bronce volvió a su ángulo original de silencio, y Saba trazó una nueva línea de laca a través de la costura con un cuidado que podría haber pertenecido a un encuadernador o a un fabricante de violines.
La Madre suspiró una vez, un alivio en lugar de una advertencia, y el acorde se aflojó en el aliento habitual del Pozo, como si un gran animal hubiera vuelto a dormir. Lejos arriba, el viento cambió, y una neblina de color óxido descendió por el pozo, moteando la piedra como las primeras pinceladas de un pintor que sabía cuándo detenerse. El anciano severo apoyó su palma plana sobre la piedra y murmuró una bendición frágil, luego miró hacia mí como preguntando si entendía lo que estaba tomando cuando deslicé el tapón azul y la carta en mi bolsillo interior. Asentí y volví a colocar la llave de tridente en espiral en su mano; pertenecía aquí, no en mi estante.
La subida fue más lenta, no por fatiga, sino porque sabíamos que estábamos dejando un corazón latiendo a un ritmo que no podíamos programar. Rashid probó cada nudo con la precaución de alguien que alguna vez confió en una cuerda que mentía, y Adem se apresuró adelante, anclándonos con eficiencia infantil. En el borde, el aire era más cálido y olía débilmente a hierro y savia, y cuando miramos atrás no vimos ninguna señal de que hubiéramos abierto nada en absoluto. Ese era el punto: misterio intacto, mapa desviado, señuelo brillante en otro lugar, el verdadero camino tratado con el tipo de respeto que había aprendido en la infancia cuando solo se me permitía trabajar con una cerradura después de haberla visto abrirse lentamente.
Saba entrelazó su brazo con el mío por un pequeño momento, un gesto que no era maternal ni marcial, solo humano. Hadibu nos recibió con un amanecer gris que hacía brillar la cal, y dormí unas horas en el delgado colchón y desperté con el sonido de un mercado volviendo a la vida. Me duché para quitar el polvo del cañón de mi cabello y me puse mis Asics, con los jeans aún rígidos por la sal, y me senté en la cama para leer la carta de mi abuela con ambas manos. Ella escribió sobre una joven socotrí que una vez albergó en Adén, sobre canciones que viajan mejor en silencio, sobre hombres que lideran por poder y mujeres que lideran por paciencia.
También escribió sobre mí: cómo caía dentro y fuera del amor como tormentas de verano sobre los páramos y cómo siempre fui más valiente de lo que mis pecas me permitían creer. “Guarda tus zapatos de baile para bailar y tus botas para caminar,” decía una línea, y me reí en voz alta porque mis Louboutins no habían visto arena y nunca lo harían. Por la tarde tomamos té en una azotea con el maestro que había traducido mi primer fragmento, el cielo tan claro que se sentía recién acuñado. Colocé el tapón de vidrio azul sobre la mesa—no la llave de bronce, no un mapa, solo el pequeño relicario autorizado—y Saba colocó su fragmento al lado, y las dos piezas se inclinaban entre sí como si recordaran una canción que ambas conocían.
Rashid le mostró a Adem cómo enrollar y almacenar una línea correctamente para que nunca pudiera ser desatada por error, y el chico escuchó como alguien que ha aprendido que la paciencia puede salvar vidas. No hablamos de la Madre por su nombre; hablamos del clima y de barcos y de una medusa picante que había llegado a la costa temprano, y conté una historia sobre cuando tenía seis años y pensaba que las pecas eran una especie de óxido que se podía lijar. Antes del atardecer, sellé la carta de mi abuela en una funda de plástico, porque algunas cosas merecen ser protegidas dos veces. En mi última mañana elegí una chaqueta de mezclilla floral para el vuelo, metí el tapón azul en el bolsillo acolchado donde guardaba mi pasaporte, y caminé hacia el borde del pueblo para mirar hacia atrás a las montañas que me habían enseñado a escuchar de manera diferente.
Los árboles de sangre de dragón hacían sus improbables paraguas contra el cielo, y pensé en las familias que guardaban el Pacto no para acumular, sino para mantener el equilibrio, una palabra que a mi abuela le gustaba más que la verdad. Cuando el avión despegó, la isla se retiró en una geometría de coronas verdes y llanuras calcáreas, y sentí esa suave punzada que siempre siento cuando dejo un lugar que me ha puesto a prueba y en el que he confiado. Imaginé mi vitrina de vidrio en casa, las estanterías ya ocupadas con historias, y visualicé el tapón azul sentado entre ellas, no como un alarde, sino como una promesa cumplida. El alivio llegó como el primer aliento después de una larga inmersión: fácil y cálido, con el conocimiento de que algunas canciones son hermosas solo porque no se cantan para todos.