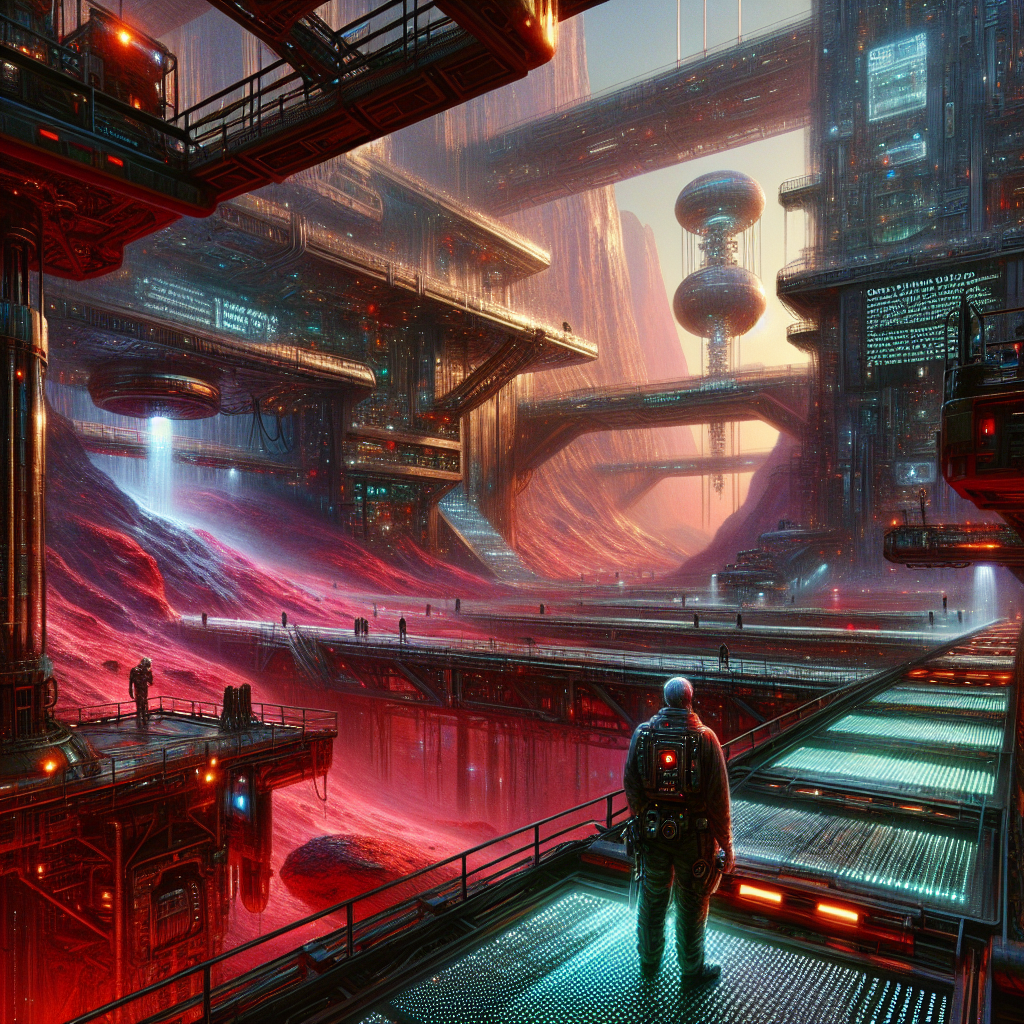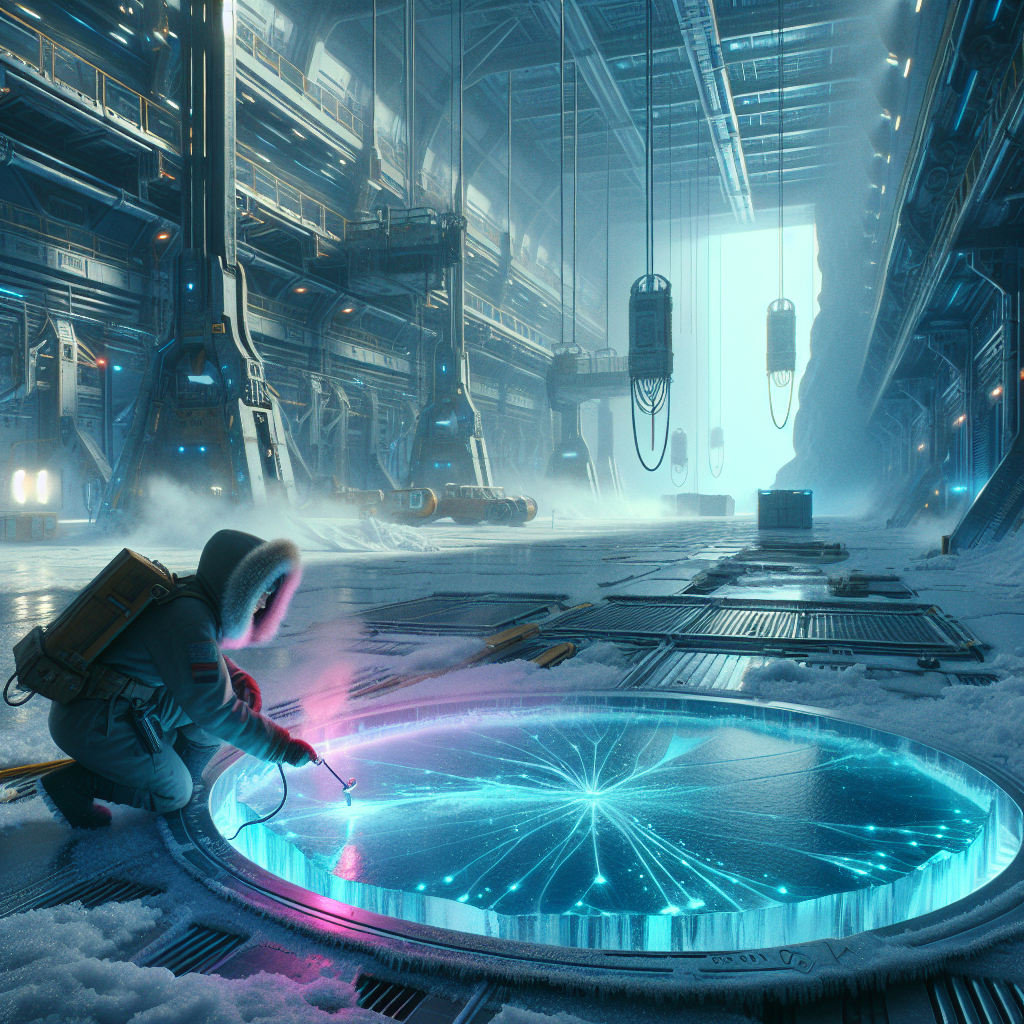CHAPTER 4 - The Needle’s Eye That Lied

Barbra desciende por la escalera recién descubierta que se encuentra bajo un viejo puente en Ushguli, siguiendo el murmullo de las torres hacia una cámara húmeda. Allí halla un fragmento de cinta marcado con el mismo emblema y un mensaje frágil que menciona “el ojo de la aguja junto a la boca partida”, lo que interpreta como un arco de piedra cerca de la confluencia del Enguri. Logrando escapar por poco cuando la losa de piedra de arriba se cierra de golpe, regresa empapada a la casa de huéspedes, donde Levan le advierte que un extraño vestido de lana gris ha estado preguntando por ella. Al amanecer, se lanza a la búsqueda del supuesto Ojo de la Aguja y descubre un viejo conducto hidroeléctrico y marcas de cantero; su emocionante percepción resultó ser un señuelo. Reagrupándose, analiza grabaciones de la canción de las torres y gira el mapa, pensando brevemente que ha descifrado un patrón, solo para darse cuenta de que la melodía cambia con el viento y su deducción es poco fiable. Una visita al Padre Giorgi y un cielo nublado descarrilan su plan de esperar la "sombra corta" de la Reina Tamar, obligándola a admitir que debe empezar de nuevo. De vuelta en su habitación, signos de intrusión y una advertencia anónima deslizada por debajo de la puerta sugieren que alguien la está desviando del camino equivocado. Decide reiniciar su búsqueda al amanecer, justo cuando la figura de lana gris aparece afuera, difuminando la línea entre adversario y aliado.
La losa bajo el puente se había movido como si fuera un suspiro, el aire húmedo salía entre el musgo y la piedra, y Barbra se encontraba en el borde de la nueva apertura con sus Asics azul y blanco apuntando hacia la oscuridad. Su chaqueta de cuero crujió mientras se agachaba para dirigir la luz de su teléfono por una escalera estrecha, el haz iluminando escalones resbaladizos veteados de mica brillante. Miró la hora, pensó en las manos firmes de sus abuelos sobre una taza de té caliente, y deslizó una pierna hacia abajo, luego la otra. Sus jeans ajustados se engancharon en una esquina saliente y se liberó, las pecas punzando en el frío como siempre hacían cuando ignoraba el miedo y seguía adelante de todos modos.
Arriba, el Enguri retumbaba, como una garganta sobre la piedra; abajo, el tenue zumbido de las torres se filtraba en la tierra como una canción tragada. Las escaleras giraron bruscamente a la izquierda tras veinte escalones, luego nuevamente, un sacacorchos tallado en roca, cada peldaño gastado hasta la suavidad del hueso. El agua se acumulaba en las paredes, y su luz atrapó líneas arañadas que no podía descifrar, espirales de herramientas o quizás viejas oraciones. Grabó un memo de voz—aire húmedo, metálico, un tono oscilante alrededor del G—y sintió una satisfacción privada al notar la calma en su propia voz.
Siempre había sido así desde que tenía cuatro años y aprendió a hacer todo por sí misma: el pánico llegaba después, nunca ahora. Contó su respiración y los pasos juntos, treinta y siete, treinta y ocho, cuarenta y dos, hasta que el techo se elevó y el mundo se abrió a una cámara baja con paredes de pizarra bien ajustadas. Era más pequeña de lo que esperaba, pero tenía un propósito, con un canal cortado para el agua y una hendidura alta en la pared que bebía el viento en sorbos regulares. El bronce se había vuelto verde por la corrosión en una polea, y un anillo incrustado en el suelo coincidía con el que estaba en el puente, como si ambos pertenecieran a un solo mecanismo afinado al clima y al tiempo.
En la esquina, escondido en la sombra, había un rollo de cinta tejida, con los extremos deshilachados, el mismo símbolo tatuado allí en marrón: un círculo atravesado por un bordado de pequeños triángulos. Junto a él, había una jarra de barro, su cera sellada con una huella dactilar tan antigua que era más idea que relieve. Barbra trabajó la cera, susurró una promesa de tener cuidado, y deslizó un trozo de corteza enrollado que crujió bajo el calor de su piel, revelando palabras en escritura Svan y un ojo esbozado dentro de una forma de aguja, rodeado por dos líneas ramificadas como la boca dividida de un río. “Ojo de aguja por la boca dividida,” leyó en voz alta, las sílabas resonando con cuidado, y la emoción le recorrió como una chispa.
La confluencia bajo el puente—el Enguri y su afluente más pequeño—podía imaginar la roca que se arqueaba allí como un nudillo doblado cuando el agua bajaba. Guardó el fragmento de cinta y la corteza quebradiza en su bolsillo, luego iluminó el lugar en busca de más, pero la cámara había ofrecido lo que podía. Una piedra arriba retumbó; el polvo cayó en un encogimiento somnoliento; la hendidura del viento inhaló profundamente y pareció contenerlo. La losa de arriba se deslizó, cerrándose con un chirrido, y ella reaccionó instintivamente, sus dedos encontraron el anillo del suelo, las piernas firmes, y por un instante se sintió atrapada entre un diseño antiguo y un nuevo pánico, hasta que la presión cedió y algo estalló en la pared junto a su rodilla como el resorte de una puerta.
El agua se desbordó en el canal y tiró de sus tobillos, luego de sus pantorrillas, dedos fríos recordándole que las buenas conjeturas no siempre son buena suerte. Se inclinó hacia la nueva hendidura, un alcantarillado más bajo con piedras resbaladizas y un olor a virutas de hierro, y se movió, la chaqueta de cuero raspando hasta que se la quitó a medias. El canal la escupió a corta distancia río abajo, en un bolsillo negro entre las rocas, y salió con un estallido, el cabello pegado, el corazón marcando un tempo húmedo bajo sus costillas. En la orilla, un trozo de lana gris se aferraba a un sauce enano y temblaba con la brisa, un gemelo del estropajo que había encontrado entre las torres.
Cuando la losa de arriba se detuvo con un último suspiro, el valle quedó en silencio excepto por el constante aliento del río y un desvanecimiento del zumbido de las torres como una canción de cuna en el borde del sueño. Caminó de regreso a la casa de huéspedes temblando, las zapatillas chapoteando, la chaqueta de cuero colgando de un hombro como una piel muda. La ventana de Mzia brillaba cálida, y cuando Barbra entró, el calor residual de la estufa la recibió con más honestidad que las palabras que cualquiera le había ofrecido en días. Colocó el fragmento de cinta plano sobre su cama, su símbolo nadando como un pez cuando la tela se secara, y metió la corteza entre las páginas de su cuaderno para evitar que se rompiera.
Un golpe la sobresaltó; Levan estaba en el pasillo, el cabello revuelto, los ojos abiertos como platos, y le dijo que un hombre con un abrigo de lana gris había visitado la panadería preguntando por la mujer extranjera de cabello rojo. Las torres comenzaron su nocturno de nuevo con un viento creciente mientras ella le agradecía y cerraba la puerta, prometiéndose a sí misma que estaría en el Ojo de la Aguja al amanecer. El alba hizo que el valle brillara con un tono metálico, cada relieve y campo bordeados de un brillo frío, y ella cortó en diagonal bajo el viejo puente hacia la confluencia. Allí, medio escondido por la hierba, estaba el arco de piedra que recordaba—el ojo de la aguja desgastado por las inundaciones primaverales, un círculo perfecto solo desde un ángulo.
Barbra se agachó para mirar a través de él, el aliento formando anillos de niebla en el frío, y encontró una escalera fijada a la roca en el otro lado, de hierro perforado por el óxido como encaje. Subió; el agujero la tragó; y dentro, el corredor se abrió a un espacio de placas remachadas y goteos resonantes. No era antiguo; era del siglo diecinueve o veinte, un viejo conducto hidroeléctrico o bóveda de compuerta, y las marcas en las paredes eran las firmas de los canteros, triángulos cosidos en círculos, prácticas, repetidas, no secretas. Se quedó de pie, vacía ante la realización, y dejó que la decepción fluyera a través de ella como un frente climático.
El ojo de la corteza y las palabras crípticas se habían sentido como una mano en su espalda, firme y alentadora, y ahora la mano resultó ser un guante lleno de paja. Pensó en cómo podía admirar su vitrina durante horas, cada artefacto un hilo de historia, y cómo había querido que la cinta y la corteza brillaran como los demás; en cambio, estaban en su bolsa como lecciones escritas con la tinta equivocada. Quizás las familias habían sembrado este señuelo para desviar a los buscadores, o tal vez simplemente había visto lo que quería ver, de la misma manera que se negaba a ver sus pecas como algo más que algo que no le gustaba. Retrocedió hacia la luz del día y escuchó a un perro ladrar a lo lejos, un recordatorio de que el valle era real y estaba ocupado e indiferente, y se dijo lo que siempre hacía cuando una respuesta se desmoronaba: empezar de nuevo.
De vuelta en su habitación, extendió el mapa, el trozo de corteza, la cinta, el token de la fisura del glaciar, y abrió el memo de voz del coro de las torres. Las ondas en la pantalla subieron y bajaron en trenzas superpuestas, y usó un lápiz para trazar picos contra el plano simplificado que había esbozado de las torres del valle, al norte aquí, al este allí. Cuando rotó la página, un patrón emergió, corto-largo-largo-corto, alineándose con las ventanas de la torre de la iglesia de Lamaria, y por un segundo su cuero cabelludo se erizó con la emoción de ello. Lamaria se arrodilla, pensó, la diosa convertida en santa, la iglesia más antigua que la historia, la corta sombra de la Reina Tamar solo verdadera cuando el viento era el correcto.
Luego desechó la idea, recordando la advertencia casual del pastor sobre las hermanas de piedra y cómo el zumbido cambiaba con el clima—la canción no estaba fija; su patrón era un fantasma en ondas. Sin embargo, llevó su cuaderno a la iglesia, con las botas susurrando sobre la escarcha, y encontró al Padre Giorgi barriendo los escalones de piedra con un manojo de ramas de abedul. Sus ojos se suavizaron al verla, pero la firmeza de su boca era la misma defensa de siempre, y habló de rosas del viento y estaciones como si esos fueran los únicos mapas dignos de confianza aquí. Arriba, un ícono de lata de la Reina Tamar atrapó un tímido rayo de sol y lanzó un rayo de luz sobre las losas—una sombra corta, luego desaparecida a medida que las nubes se acercaban desde el glaciar.
Barbra ajustó su reloj, midió la reluctancia del sol, y sintió la frustración acumularse en la base de su garganta, pesada como piedras de río. No era el momento; no aún, no así; el rompecabezas tenía reglas que no había aprendido. Regresó a la casa de huéspedes con una bolsa de manzanas para que su visita pareciera ordinaria y se sentó en la pequeña mesa bajo la ventana. El mapa se veía diferente cuando lo giró noventa grados, el río dibujado retrocediendo como un aliento reflejado, y las marcas de las torres alineándose con el camino caprichoso de luz que había observado en Lamaria.
Quizás la corta sombra de la Reina Tamar no era el mediodía, sino el amanecer, no la reina misma sino la pequeña placa junto a la torre que solo besaba la piedra correcta durante un latido en las mañanas claras. Colocó la cinta, el token, y la corteza en fila como si las estuviera organizando en su vitrina en casa, imaginando su futuro brillo bajo las luces de su sala, y luego se reprendió por contar un misterio resuelto antes de haber siquiera roto su sello. Una tabla del suelo emitió un suave quejido, y al mirar hacia la puerta vio un solo pelo pálido de lana gris enredado alrededor del pestillo como la línea de un pescador. Su bolsa estaba donde la había dejado, pero el bolsillo con la corteza y la cinta se sentía...
tocado, y dentro alguien había añadido una piedra de río lisa grabada con el símbolo en líneas cuidadosas. Un papel yacía medio metido bajo la puerta, las letras Svan apresuradas y angulares: no sigas el ojo de la aguja, y un diagrama que hacía eco de su mapa rotado pero marcaba un punto de partida diferente—el patio de Lamaria, la tercera losa de pavimento desde la base del ícono. Las torres comenzaron a zumbir de nuevo, el viento levantándose en el valle, pero el tono parecía más agudo, como si alguien en algún lugar hubiera tensado una cuerda. La piel de Barbra se erizó, una mezcla familiar de cautela y apetito, la misma curiosidad obstinada que la había llevado a cruzar tantas fronteras con solo una mochila, una camiseta sin mangas y la convicción de que lo inusual siempre le mostraría un camino.
Deslizó el cerrojo, abrió la puerta, y encontró la figura de lana gris esperándola en la niebla, no amenazante, sino más bien en una postura firme, su mano levantada en un gesto que aún no podía leer; ¿era un enemigo, o la única persona que quería que encontrara la sombra correcta?