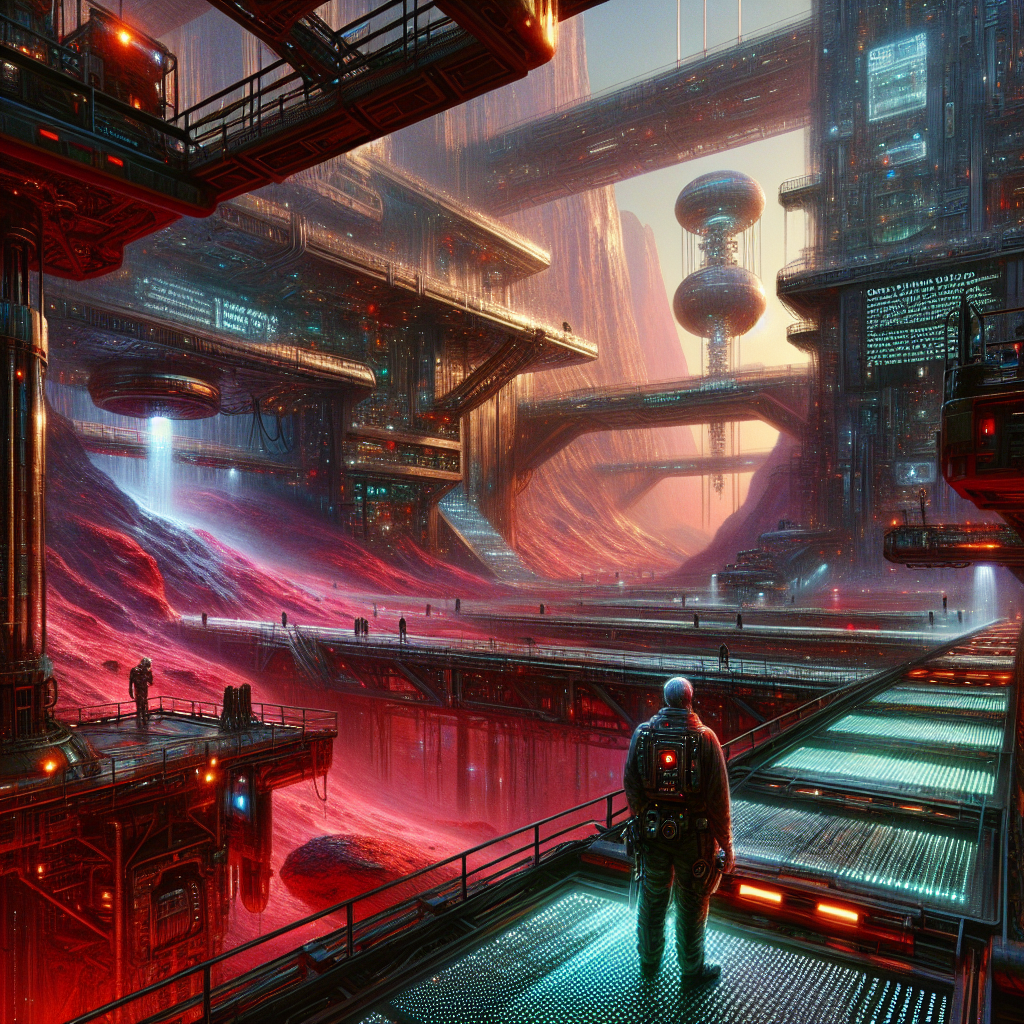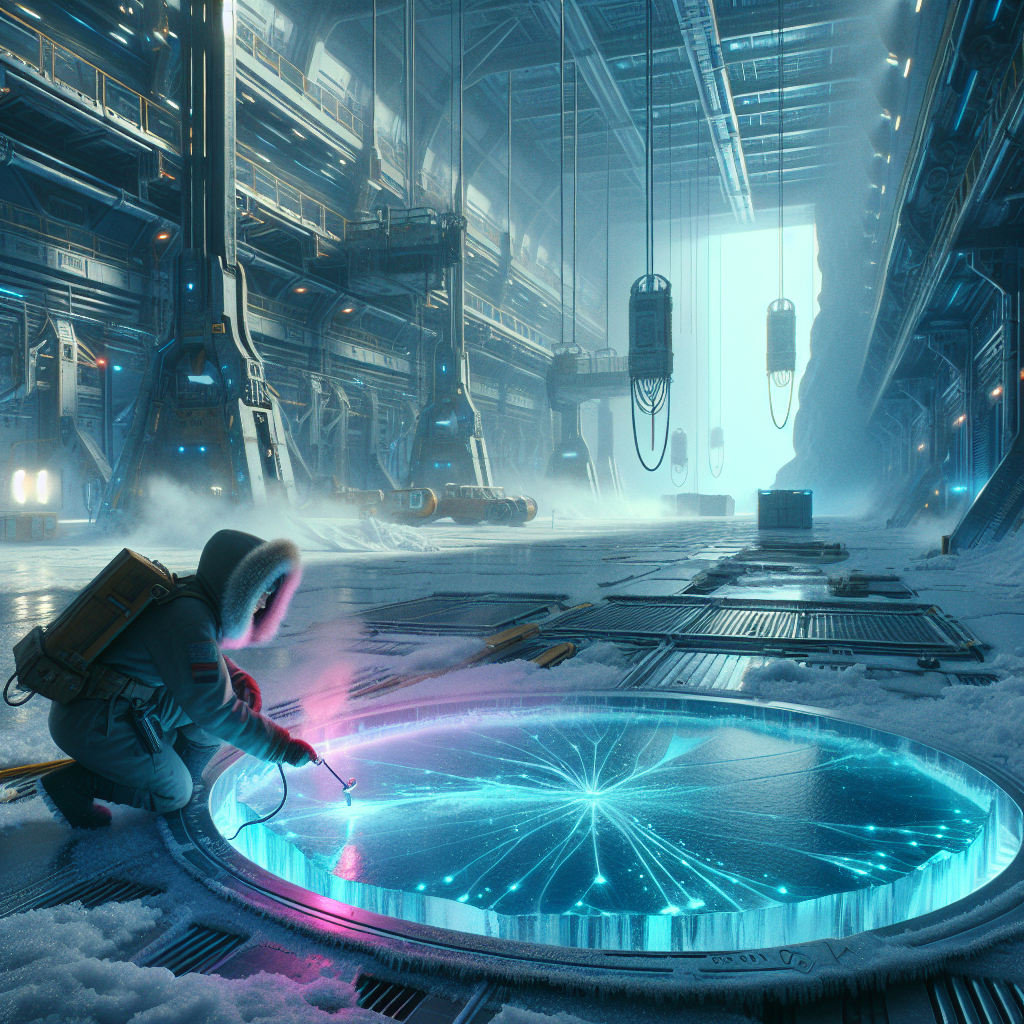CHAPTER 7 - Accord Beneath the Singing Towers

Barbra Dender, una viajera pelirroja de 31 años con pecas, criada por sus abuelos, llega a la remota región de Svaneti en Georgia para perseguir los misterios inusuales que tanto le apasionan. En Ushguli, donde las torres medievales se alzan bajo los glaciares, se siente atraída por un zumbido inquietante que recorre el valle cuando se levanta el viento. Sus anfitriones, Mzia y su nieto Levan, son acogedores pero precavidos, y un pastor le advierte que no moleste a las “hermanas de piedra”. En su habitación, Levan le muestra en secreto una lata oculta bajo una tabla del suelo que contiene un mapa dibujado a mano, un sigilo y un acertijo en escritura svan sobre la corta sombra de la Reina Tamar y una fisura cerca del hielo. Al mediodía, sigue las sombras de las torres y encuentra una grieta en la roca sellada por hielo y un token de madera que lleva el sigilo. Las puertas se cierran a su alrededor en el pueblo, y una figura de lana grisaceo acecha sus pasos. Buscando alivio en la supra de un vecino, Barbra escucha un verso que resuena con su acertijo y conoce a Nino, quien le muestra un cinturón tejido con el sigilo y la dirige hacia una piedra bajo un viejo puente. De noche, cuando las torres zumban, un anillo de bronce bajo el puente cede ante el viento y la sombra, abriendo una escalera hacia la oscuridad. Dentro, una cámara húmeda ofrece un mensaje quebradizo y un fragmento de cinturón, pero su búsqueda del Ojo de la Aguja al día siguiente resulta ser una trampa. La variabilidad de la melodía frustra su intento de descifrarla, y una advertencia anónima desliza bajo su puerta. Al amanecer, la figura gris se revela como Khatuna, una guardiana de los antiguos clanes, que confiesa haber hecho la advertencia y reformula el acertijo: las aspilleras (“ojo de aguja”), una roca fisurada (“boca partida”) y el mediodía frente a la estatua de la Reina Tamar (“sombra corta”). Juntas alinean las aspilleras, utilizan el token de Barbra para abrir un pasaje cálido, y confirman que las torres son instrumentos musicales afinados por el viento cuyos acordes abren ventilaciones. El silbato de hueso de Khatuna activa una puerta más profunda, pero se oyen pasos arriba. Barbra y Khatuna se retiran por la ruta bajo el glaciar, donde una mesa de piedra, patrones tejidos y respiraderos suspirantes completan el rompecabezas. El padre Giorgi y Levan, que las había seguido para proteger el secreto, luego confrontan a Barbra con una decisión: publicar o prometer. Fiel a su ética, ella jura proteger el misterio. Los guardianes aceptan su integridad y le permiten un relicario apropiado: una cañita de bronce del tamaño de un pulgar marcada con el sigilo, como un recuerdo para su vitrina en casa. Vuelven a sellar los mecanismos, las torres reanudan su canción y el secreto del valle permanece oculto, intacto y resguardado. Barbra se marcha con gratitud, recuerdos y el suave zumbido de las torres resonando en sus oídos.
La piedra respiraba como un animal dormido alrededor de Barbra, la cálida exhalación de los respiraderos ocultos se debilitaba a medida que el viento flaqueaba arriba. La puerta chirriante detrás de ella se había detenido en un diente de roca raspante, luego avanzó un centímetro más, como una máquina vieja que decidía su propio estado de ánimo. Ella estaba de espaldas contra la pared fría, con el cabello rojo recogido en un moño que lo mantenía alejado de la piedra húmeda, la chaqueta de cuero crujía al moverse. Sus jeans ajustados estaban manchados de tiza por la escalada, las Asics azul y blanco empapadas de agua derretida, la camiseta de tirantes húmeda en sus omóplatos mientras escuchaba.
Pasos retumbaban en algún lugar sobre ella, más de un par, el sonido de peso y grava hacía que cada lunar en sus antebrazos se erizara en la oscuridad. Khatuna llevó nuevamente el silbato de hueso a sus labios, la delgada longitud grabada con el símbolo que coincidía con la ficha de madera de Barbra. “Si no son míos, debemos avanzar,” susurró, con una voz firme como si estuvieran eligiendo entre puertas en una casa y no dentro de las costillas de un glaciar. El tono del silbato era bajo y urgente, una nota que hacía que la piedra pareciera inclinarse hacia ellas, y la puerta detenida respondió con un suspiro cansado.
Barbra se acercó más cuando, al exhalar, una costura en el suelo se iluminó y el aire cálido acarició sus tobillos, viejos pulmones llenándose. Ella pasó junto a Khatuna, dejando que los pasos resonaran al otro lado de la piedra que se cerraba y el murmullo del valle se suavizara hasta convertirse en un recuerdo amortiguado. El corredor más allá se estrechaba como una garganta y luego se ensanchaba sin ceremonia en una cámara redonda iluminada por una luz tenue reflejada en la mica incrustada en el techo. Una mesa de piedra se erguía en el centro, su superficie suavizada por generaciones de palmas, un panel tejido colgaba sobre ella como un tapiz, pero rígido con un refuerzo transversal de cañas.
Los patrones del panel coincidían con el fragmento de cinta que Barbra había encontrado debajo del puente, y los símbolos arrugados que había trazado en su teléfono estaban aquí tejidos en su totalidad—nudos, flechas, pequeños ojos abiertos. Un zócalo revestido de latón esperaba en el borde de la mesa, modelado exactamente para la ficha de madera que había encontrado en la fisura atascada de hielo días atrás. Su garganta se tensó al deslizar la ficha; había seguido el enigma a través de sombras y canciones, y ahora el viejo objeto encajaba en su antiguo hogar con una familiaridad tierna que le hacía pensar en el reloj de cocina de sus abuelos encontrando el compás correcto. Los dedos de Khatuna acariciaron el panel tejido.
“Nuestros ancestros codificaron el viento en tela para que ninguna piedra tuviera que llevar palabras,” dijo. “Aberturas para sílabas, pares de torres para intervalos, el Enguri como el pentagrama.” El tono del silbato de hueso en su otra mano vibró, y Barbra sintió que la cámara respiraba de vuelta, el leve calor del suelo creciendo alrededor de sus Asics. Recordó las noches en el pueblo cuando las torres zumbaban con el viento ascendente y cómo su grabación había sido diferente cada noche; ahora esos cambios se sentían como los estados de ánimo de un instrumento vivo, no errores en su método. Todo era exactamente lo que era, y por primera vez desde que la figura de lana gris había atormentado los callejones, las piezas del rompecabezas no solo se alineaban—se bloqueaban.
No fueron lejos por la ruta bajo el glaciar, solo lo suficiente para probar que el mecanismo que ella y Khatuna habían atisbado antes no era una ilusión. Galerías estrechas se ramificaban como capilares entre piedra y hielo, sus techos venados con burbujas de aire congelado que gelificaban la luz en un resplandor lechoso. En cada giro, respiraderos tallados suspiraban, tenues como fuelles adormecidos, y en la distancia el acorde de las torres se afinaba contra el clima. Khatuna trazó una banda de marcas de cincel alrededor de un pilar de soporte.
“Viento para advertencia, viento para agua, viento para refugio,” murmuró. “En el asedio, los cantores hacían pan con aire.” Barbra pasó sus dedos por la misma hendidura, su mente saltando sin control hacia el accidente automovilístico que no recordaba y los abuelos que habían hecho de su hogar un lugar de silencio; sentía que era correcto que un refugio no proclamara su grandeza. Un cofre no más grande que un molde para pan estaba encajado en un nicho, envuelto en un tejido de lana parecido a un sari con el mismo símbolo. Dentro reposaban pequeñas cosas que alguna vez habían sido herramientas importantes: un mapa plegado en pergamino delgado, un ovillo de hilo teñido aún brillante, un anillo de latón desgastado perforado con pequeños agujeros como una flauta circular.
Cuando Barbra levantó el anillo, el leve aliento del respiradero provocó una nota fantasma, el tono flotando como una abeja. Sonrió a pesar de la humedad en sus clavículas. “Un cañuto de viento,” dijo Khatuna, su boca curvándose de una manera que parecía recordar un chiste de la infancia. “Solíamos perseguirlos por el suelo cuando cantaban mal.” La risita que casi se escapa se sentía como si tuviera doce años y sorprendió a Barbra en silencio; la suave absurdidad de una cultura antigua sacudida a la vida por una corriente de aire deshizo una semana de reserva.
Los pasos volvieron, esta vez no sobre su cabeza sino a través del aire mismo como un temblor que hizo que la mica en el techo brillara y luego se apagase. La piedra siempre tenía sus propias ideas, y la vieja máquina tomó una decisión. La puerta detrás de ellas comenzó a despertarse, un ritmo de clics y arrastres que no coincidía con el silbato ni con la tela, el viento del valle alterando su acorde. Los ojos de Khatuna detectaron el patrón necesario más rápido de lo que Barbra pudo parpadear; puso dos dedos en el panel como si tocara un arpa y levantó el silbato para afinar la cámara.
“Tiempo,” dijo, tocando la esquina del panel donde una línea anudada terminaba en una pequeña boca tejida dividida en dos. “Partimos con lo que podemos llevar solo en palabras.”
“¿Y ellos?” preguntó Barbra, el viejo miedo de ser perseguida por reglas invisibles cosquilleando en la nuca al pensar en los pasos arriba. Khatuna inclinó la cabeza, escuchando de esa manera extraña que parecía mitad devota, mitad ingeniera. “Si son guardianes, esperarán a ver si corres o te inclinas,” dijo.
“Si no lo son, la piedra se encargará de ellos.” No era cruel, solo simple, y Barbra sintió eso que siempre había mantenido listo—la parte de ella que había aprendido a estar sola a los cuatro años—inhala un suspiro y erguirse muy recta dentro de sus costillas. “Entonces no corramos,” dijo. Retrocedieron por la curva del corredor y llegaron a la puerta mientras esta se abría en su último suspiro abierto. Dos figuras se alzaban silueteadas por el tenue mediodía exterior, y Barbra tuvo que parpadear ante la sorpresa del reconocimiento: el Padre Giorgi, tan ancho como un armario en su sotana, y Levan, con el pelo aplastado por el sudor, ambos hombres húmedos hasta los codos.
El nieto de Mzia tenía el mismo aspecto desgastado que la primera mañana en que le mostró la lata bajo la tabla del suelo, pero había algo nuevo en su rostro—una determinación entrelazada con preocupación. Levantó una palma. “Seguimos cuando el viento cambió,” dijo simplemente. “La abuela dijo que si ibas a ser imprudente, necesitarías a alguien que llevara el otro extremo.” Barbra soltó una risa entrecortada que podría haber sido un sollozo si hubiera tenido espacio para crecer.
Los ojos del Padre Giorgi se posaron en el panel detrás de ellas, luego en el zócalo donde estaba su ficha, y luego en Barbra misma. “Has pedido al valle que confíe en ti,” dijo. “Aún no te hemos pedido nada.” Trazó una pequeña cruz en el aire, no hacia ella sino junto al borde de metal, bendiciendo el mecanismo o haciendo las paces con él; de cualquier manera, sus manos eran suaves. Khatuna habló antes de que Barbra pudiera, su voz era baja.
“No ha tomado una fotografía que venderá. No ha publicado un mapa. Ha traído una cosa a casa y la ha colocado de nuevo en su boca.” El sacerdote asintió, como si eso fuera el comienzo de un catecismo. Juntos cerraron la puerta, Barbra apoyando su hombro contra la palanca mientras Levan aliviaba la presión con un contrapeso que Khatuna le mostró.
Fuera, el Enguri rugía, un feroz borrador de detalles, y el viento se entrelazaba entre las torres en un acorde que Barbra ahora reconocía como el que no abría nada en absoluto—la seguridad en la canción. Solo cuando el anillo de latón debajo del puente encajó en su muesca neutral y el aliento del valle se asentó, alguien habló más allá de la necesidad. El Padre Giorgi se volvió hacia Barbra, las manos juntas. “Una pregunta más,” dijo.
“¿Por qué tú?” Podría haberles hablado del armario de vidrio en casa, de cómo se paraba frente a él por la noche y dejaba que cada reliquia sostuviera su historia como si fuera una pequeña linterna, pero lo mantuvo simple. “Voy donde lo inusual asoma,” dijo. “No necesito poseerlo para amarlo.”
Khatuna levantó el cofre envuelto en lana como si pesara más de lo que su tamaño indicaba, luego lo cerró nuevamente y lo empujó de vuelta al nicho con una palma tan tierna como un beso. Desató la cinta alrededor de su propia cintura—la que estaba tejida con el patrón de flechas y ojos—y la enrolló una vez alrededor de la muñeca de Barbra, no como una reclamación sino como una promesa.
“Toma esto,” dijo, sacando del cofre un cañuto de viento de bronce del tamaño de un pulgar, marcado por la edad y grabado con el símbolo, un gemelo de la delicada lógica del anillo más grande. Barbra lo sostuvo en su palma; incluso en la leve corriente, ronroneaba, una nota como la de un gato. “Una reliquia que canta solo para ti cuando el clima es el adecuado,” dijo Khatuna. “Te pide que regreses por memoria, no por camino.”
De vuelta en la casa de huéspedes, Mzia tenía una olla de estofado de frijoles burbujeando, y alguien había puesto hierbas en un plato astillado.
La supra era pequeña, solo Levan, el Padre Giorgi, Khatuna y dos de los ancianos que murmuraban brindis con ojos que se suavizaban a medida que los brindis se alargaban. Barbra se había secado el cabello junto a la estufa y trató de no pensar en las pecas que salpicaban su nariz, que siempre se oscurecían después del viento de montaña; llevaba su chaqueta de cuero negra favorita sobre una camiseta limpia y los mismos jeans de la mañana. Las Asics azul y blanco estaban atadas con precisión, el hábito de su abuela de hacer moños prolijos cosido en sus dedos. Cuando llegó su turno de hablar, levantó su vaso.
“Por la canción que sostiene el valle,” dijo. “Y por las manos que evitan que se convierta en ruido.”
Salió después a respirar, las torres oscuras contra un cielo lavado de rosa por el largo atardecer que se deslizaba entre glaciares. El zumbido aumentó a medida que el aire se enfriaba, y el vello en sus brazos se erguía como si el acorde la hubiera rozado como un saludo familiar. Ajustó su teléfono para grabar una vez más, no para decodificar, no para cazar, sino para recordar; el acto en sí se sentía como un beso de despedida en la mejilla de un amigo al que preferirías abrazar.
Levan se quedó a su lado por un minuto y no dijo nada, lo que era exactamente lo correcto. Barbra sabía cómo enamorarse demasiado rápido y cómo dejarlo pasar como la lluvia de verano; esto no era eso, sino algo más suave, un calor que no necesitaba su propia historia. La mañana tensó el cielo en un azul claro, y ella empacó con el mismo cuidado que reservaba para mapas y recuerdos. El cañuto de viento de bronce lo envolvió en un trozo de tela suave y lo guardó en el bolsillo acolchado de su mochila, la ficha de madera—devuelta a su zócalo de latón debajo del puente—ahora solo un recuerdo que podía conservar sin romper nada.
Mzia le metió en las manos un paquete de pan plano y queso y un beso en la frente, como si Barbra siempre hubiera sido una nieta. El Padre Giorgi la acompañó hasta el camino, su bendición ligera como la bruma. Khatuna asintió desde el sendero, la sonrisa de la guardiana un pequeño sello impreso en cera caliente. Semanas después, de regreso en su apartamento, el armario de vidrio brillaba a la luz de la tarde, una galería de lugares donde los secretos la habían dejado entrar y luego le habían pedido que cerrara la puerta tras de sí.
El cañuto de viento tenía su propia estantería entre un abalorio de cedro que había intercambiado en el Atlas y un fragmento de vidrio azul de un templo medio visto en el desierto; cuando las ráfagas de la ciudad se inclinaban justo así a través de la ventana agrietada, respondía con un suspiro que pertenecía al Enguri. Ella se quedó con las manos en los bolsillos de sus jeans, la chaqueta de cuero sobre los hombros, las pecas tan persistentes como siempre y, por una vez, fáciles de ignorar. La historia de Ushguli estaba a salvo donde pertenecía, en los valles custodiados y en los patrones tejidos de personas que la conservarían mucho después de que ella hubiera seguido adelante. Un alivio se desplegó a través de ella como una vela; el misterio no había sido resuelto tanto como devuelto a su marco, y se le había confiado llevar a casa la más pequeña de sus notas.