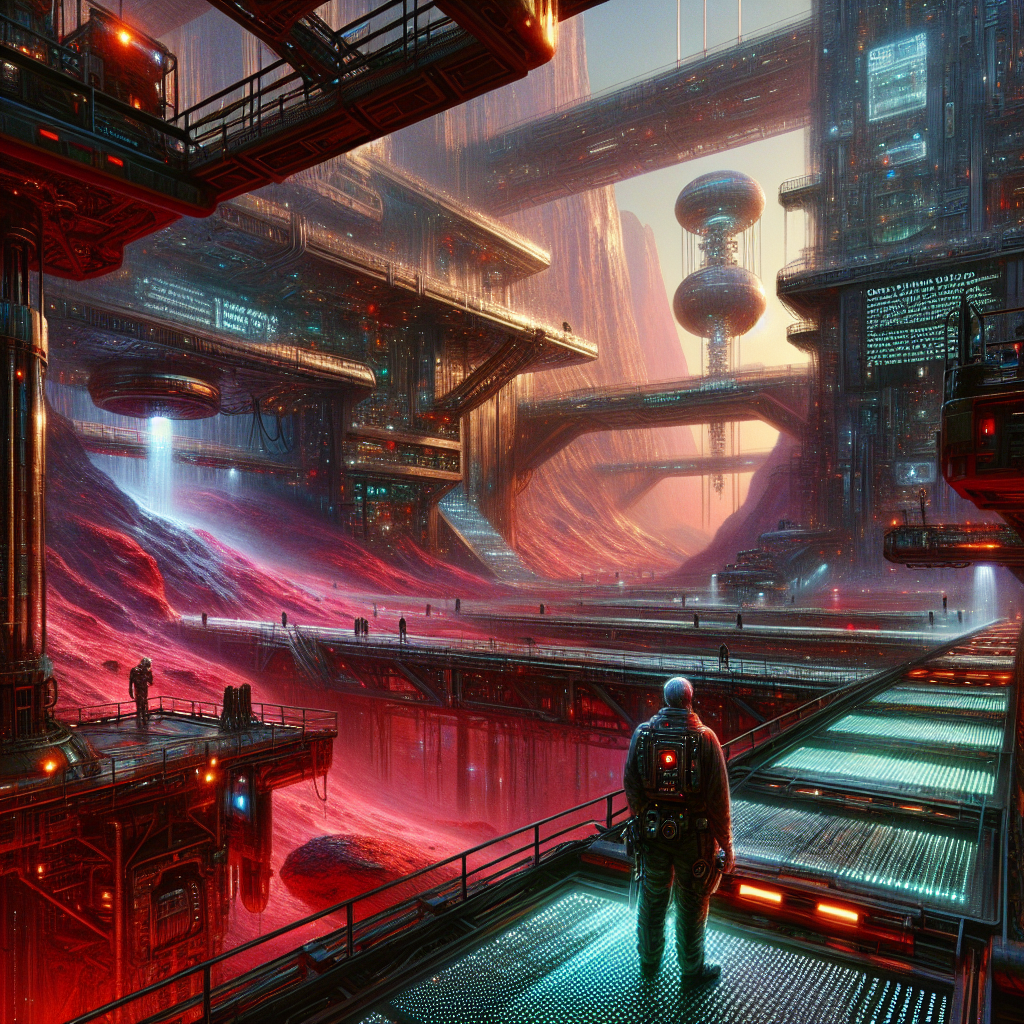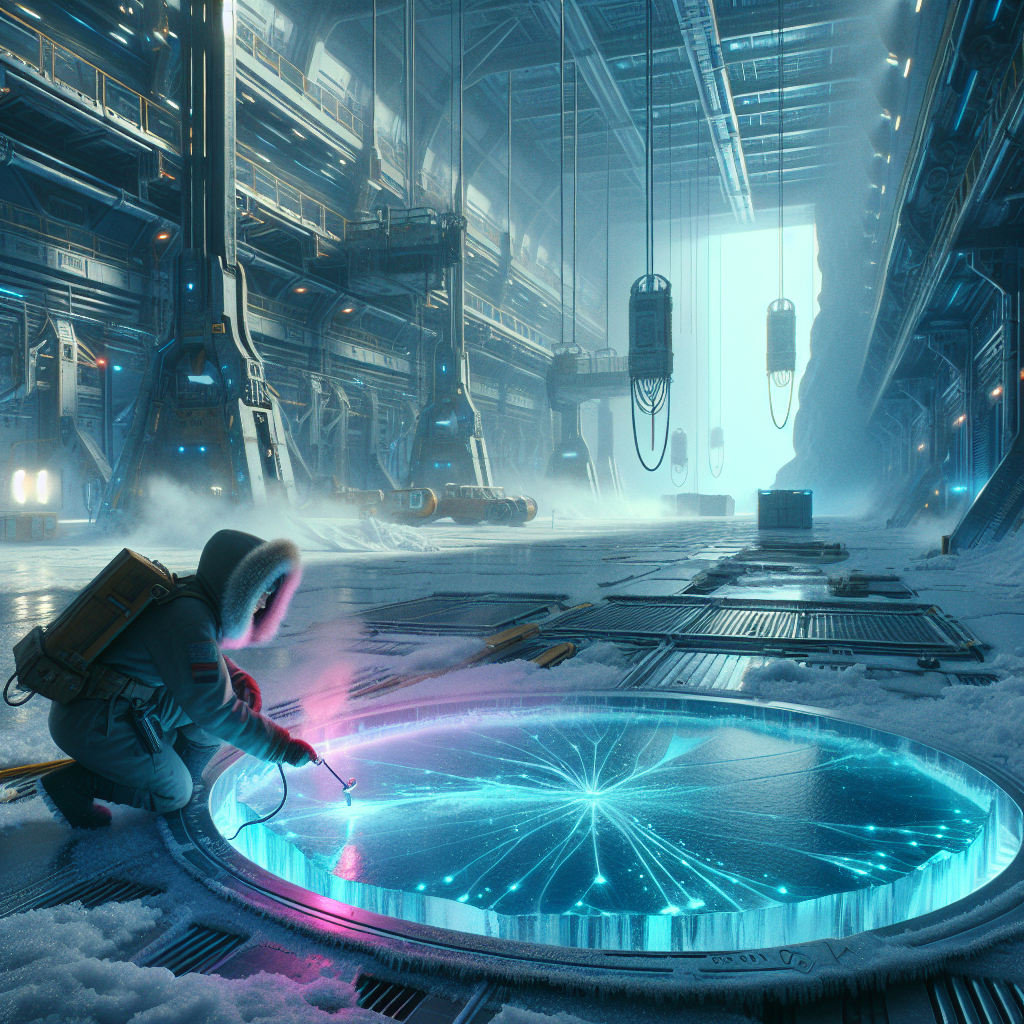CHAPTER 2 - The Carved Spiral at the Sea That Breathes Twice

Barbra Dender, que se encuentra en Hadibu, en Socotra, sale vestida con unos jeans ajustados, una camiseta sin mangas, una chaqueta de mezclilla floral y sus Asics azul y blanco, siguiendo la pista del mapa-poema de piel de cabra hacia una fisura en la costa norte donde el mar parece respirar dos veces. Junto al taciturno conductor Salim, llega a un géiser y descubre una espiral desgastada con tres muescas—su primera pista física que coincide con el disco de cobre que le dejaron. Sin embargo, al alinear el disco no obtiene resultados; un hueco sellado con resina se niega a abrirse, y el ritmo de las respiraciones no ofrece más pistas. En un pequeño pueblo pesquero cercano, un tallador esconde un símbolo similar, y una joven perspicaz le advierte a Barbra que se aleje; surgen rumores sobre los Guardianes de la isla, pero nadie se ofrece a ayudar. Barbra toma bocetos precisos y considera las presiones estacionales y los alineamientos celestiales que podrían activar el mecanismo. De vuelta en el pueblo, incluso la amable vendedora del mercado habla en acertijos: “Algunas puertas se abren cuando están cerradas.” Esa noche, un fragmento de vidrio marino con tres muescas y el aroma de resina llega a su puerta, rasguñado con el mensaje: “No es Hoq. La otra respiración.” El capítulo termina con Barbra enfrentándose a una nueva incertidumbre: si Hoq está equivocado, ¿dónde está la segunda respiración secreta—y quién la está guiando hacia allí?
La mañana bañaba de luz la casa de huéspedes encalada en Hadibu cuando Barbra se ató las Asics azules y blancas y se deslizó en unos jeans ajustados. Se acomodó una blusa de tirantes suave y se puso una chaqueta de mezclilla floral desgastada, más por los bolsillos que por el calor, con sus pecas brillando como óxido bajo el protector solar que se aplicó sin mucho entusiasmo. Volvió a examinar el disco de cobre, su espiral y los tres muescas frías en su palma, y volvió a leer la tira de piel de cabra con su poema-mapa endurecido por la sal. "Antes del khareef, o nunca", resonaba la advertencia en su cabeza como el murmullo del mar.
Criada por sus abuelos para valerse por sí misma, decidió empezar donde supuestamente el mar respiraba dos veces. Salim llegó levantando polvo en la misma Land Cruiser pálida de ayer, su perfil serio bajo una gorra tejida, con manos marcadas por el trabajo. La observó por el retrovisor como si intentara decidir si ella pertenecía a la paciencia de la isla o a sus vientos. “Costa norte”, dijo ella, señalando con el disco de cobre la línea espinosa del poema-mapa y la palabra Hoq.
Él dudó antes de poner el coche en marcha, y el silencio entre ellos se llenó con el bajo zumbido que había escuchado desde su llegada, un respirar enterrado en la piedra caliza. La carretera serpenteaba entre los árboles de sangre de dragón en un alto plató y luego descendía hacia una bahía de un blanco tiza donde los acantilados sacudían la sal de sus hombros. Los pescadores remendaban redes a lo largo de la orilla de guijarros con un ritmo que coincidía con la inhalación y exhalación del mar, mientras las cabras caminaban sigilosas por los salientes como si fueran de piedra. El zumbido se hacía más denso a medida que avanzaban, un tono que se hundía en los huesos y estabilizaba su paso.
Cuando la primera ráfaga de viento retumbó a través de una fisura en la roca—una exhalación que le rociaba la cara—Barbra sintió que el poema-mapa cobraba vida, y luego le siguió un segundo suspiro, más suave, como si el mar tragara su propia voz. Se acercó a lo largo de una estrecha lengua de piedra caliza, con las palmas planas, los hombros tensos bajo la chaqueta, el disco de cobre guardado con cuidado en un bolsillo. La fisura se oscureció en una pequeña cámara durante la marea baja, su entrada rodeada de fringes de calcita y cristales de sal como escarcha, y más allá, un estante donde los dos alientos se sincronizaban con las olas distantes. En la pared sobre el borde, medio borrada por el rocío y los años, una espiral se desplegaba hasta tres pequeñas muescas como dientes.
Su corazón empujó luz a través de su pecho—ahí estaba, la señal de los barcos y el disco. Barbra presionó el disco sobre el grabado, alineando muesca con muesca, inhalando con el siguiente respiro y conteniendo la respiración mientras la piedra susurraba aire fresco sobre sus nudillos. Nada se movió. El metal besó la roca, fiel y mudo, y cuando la siguiente inhalación retrocedió al mar, sus esperanzas se fueron con ella.
Se arrodilló, mirando, y notó un pequeño hueco debajo del grabado del tamaño exacto del disco, su borde lleno de algo endurecido por la sal que podría haber sido resina. Intentó con su pequeño cuchillo, raspando hasta que las escamas se dispersaron como ceniza, pero el viejo adhesivo se mantuvo firme. “No es el momento”, llamó Salim desde el camino más seguro, el viento robando suavidad de su voz. No había ido más allá de la primera roca desgastada y parecía anclado ahí, con los pies plantados como si una línea invisible lo atara al coche y el coche al resto de la isla.
“La temporada está equivocada.” Señaló con su barbilla hacia el horizonte donde una fina bruma untaba el azul, como si el khareef ya estuviera respirando de vuelta. Cuando ella preguntó qué había más allá de esta señal tallada—¿Hoq?—él levantó una palma y la dejó caer, cerrando la conversación. Ella retrocedió, una delgada frustración extendiéndose como una quemadura solar, y siguió un camino de cabras hasta un grupo de chozas y cobertizos cosidos de tallos de palma. Redes colgaban a secar, blanqueadas al color del hueso, y el aire olía a pescado, humo de tamarindo y diésel.
Un anciano tallaba una boya de madera, despojando rizos apretados que caían en una lluvia ordenada a sus pies, el cuchillo cantando suavemente. En la parte inferior de la boya, notó que había grabado una espiral suave que se enroscaba en tres marcas, tan pequeñas que podría haberlas pasado por alto. “¿Quién te enseñó eso?” preguntó en árabe cuidadoso. Los ojos del anciano se dirigieron a sus pecas y luego al disco de cobre que no se dio cuenta de que ahora sostenía abiertamente en su mano, como si algún instinto lo hubiera colocado allí.
Él dio la vuelta a la boya, ocultando la marca, y sus nudillos se pusieron pálidos sobre la hoja. Una mujer más joven salió de una puerta, su pañuelo de cabeza brillante con limones impresos, su mirada firme e inteligente. “Visitante”, dijo en inglés, “ves cosas que no son para visitantes.” Barbra bajó el disco, ofreció el poema-mapa como un puente, pero la mujer sacudió la cabeza. “Algunas palabras son palabras de familia.
Por favor, deja este aliento en paz.”
Barbra les agradeció y compró dos panes pequeños, aceptando que la gratitud, no la discusión, a veces abría más que preguntas. Pero incluso mientras se alejaba, sentía ojos en su espalda, una marea que tiraba pero no ahogaba, una vigilancia tan antigua como los vientos comerciales. En un puesto improvisado reconoció a la anciana del mercado del pueblo, sus pulseras sonando como delgadas campanas mientras medía café. La mujer sonrió al ver la chaqueta floral de Barbra y las marcas en sus zapatillas, tomó sus monedas y devolvió solo cambio, no conversación.
En algún lugar detrás de ellos, un niño susurró una palabra que sonó como Al-Hafidin—los Guardianes—y luego cerró la boca de golpe. Para la tarde, la marea había aflojado su carga, y Barbra regresó a la fisura con renovada determinación. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la roca, el disco de cobre en su muslo calentándose al sol, y estudió el grabado de nuevo, trazando con la yema de los dedos las suaves hendiduras que el tiempo había dejado. Alrededor de la espiral ahora veía rasguños superficiales como las astillas de una luna creciente y menguante, cada uno emparejado con muescas que ya no eran uniformes.
Alineó el disco con diferentes fases, escuchando los alientos—primero la ráfaga, luego el trago—pero la piedra guardaba su secreto. La primera pista estaba obstinada frente a ella, hermosa y desconcertante. Tragó la decepción, que siempre había tenido el mismo sabor para ella—salobre, como la primera vez a los cuatro años que entendió que sus padres no volverían—y alcanzó su cuaderno. La paciencia, solía decir su abuelo mientras afilaba su viejo cuchillo de pesca, es el costo de cada cosa verdadera.
Dibujó el símbolo con cuidado, marcando los ángulos y la relación con la línea de marea, y anotó la textura y el olor del borde de resina. Quizás el hueco solo se abría cuando el monzón seco y caliente traía una presión diferente, o cuando alguna estrella subía a una muesca. Quizás necesitaba una llave que ya no existía. El anochecer purpúreo teñía los bordes de los acantilados y las cabras regresaban a casa, pisando y quejándose, mientras Salim insistía en que volvieran al pueblo.
En Hadibu, el encargado de la casa de huéspedes evitó sus preguntas y sugirió en cambio un nuevo lugar para probar pescado fresco, con una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. En el souk encontró a la mujer del mercado cerrando su puesto; Barbra le agradeció de nuevo por el amuleto, esperando más, pero las pulseras de la mujer solo sonaron mientras ella escondía las manos bajo su chal. “Algunas puertas se abren cuando están cerradas,” dijo, las palabras como un acertijo entregado a través de una división que ninguna de las dos cruzaría esa noche. De regreso en su habitación, Barbra colocó el disco de cobre, la tira de piel de cabra y el amuleto de palma sobre el edredón, sus texturas formando una pequeña topografía de intención.
Revisó viejas referencias sobre la Cueva Hoq—nombres griegos grabados en la piedra caliza, letras sabeas como huellas de aves—y comparó fotos con su boceto, pero ninguna espiral apareció en la literatura. Una vela de batería proyectaba un charco de luz ámbar sobre sus pecas y los pequeños músculos de sus antebrazos, ganados en largas caminatas donde las preguntas caminaban a su lado. Sostuvo el disco contra la lámpara, respiró sobre él, esperó un guion oculto, pero el calor y el aliento solo devolvieron su reflejo. Cuando llamaron—un suave golpe, luego silencio—se congeló antes de cruzar hacia la puerta.
Algo se deslizó por el suelo: un fragmento de vidrio marino, verde leche y pulido por los años, con tres pequeñas marcas a lo largo de un borde. Olía ligeramente a la resina roja que había sellado su amuleto, y en su superficie, alguien había rascado con un alfiler una breve línea en un guion que ella descifró lentamente. No era Hoq. El otro aliento.
Barbra abrió la puerta de golpe a un pasillo vacío y al distante zumbido constante que la había llamado desde la primera noche. ¿Había otro lugar que respiraba mar, y quién en esta isla quería que lo encontrara antes que nadie más?