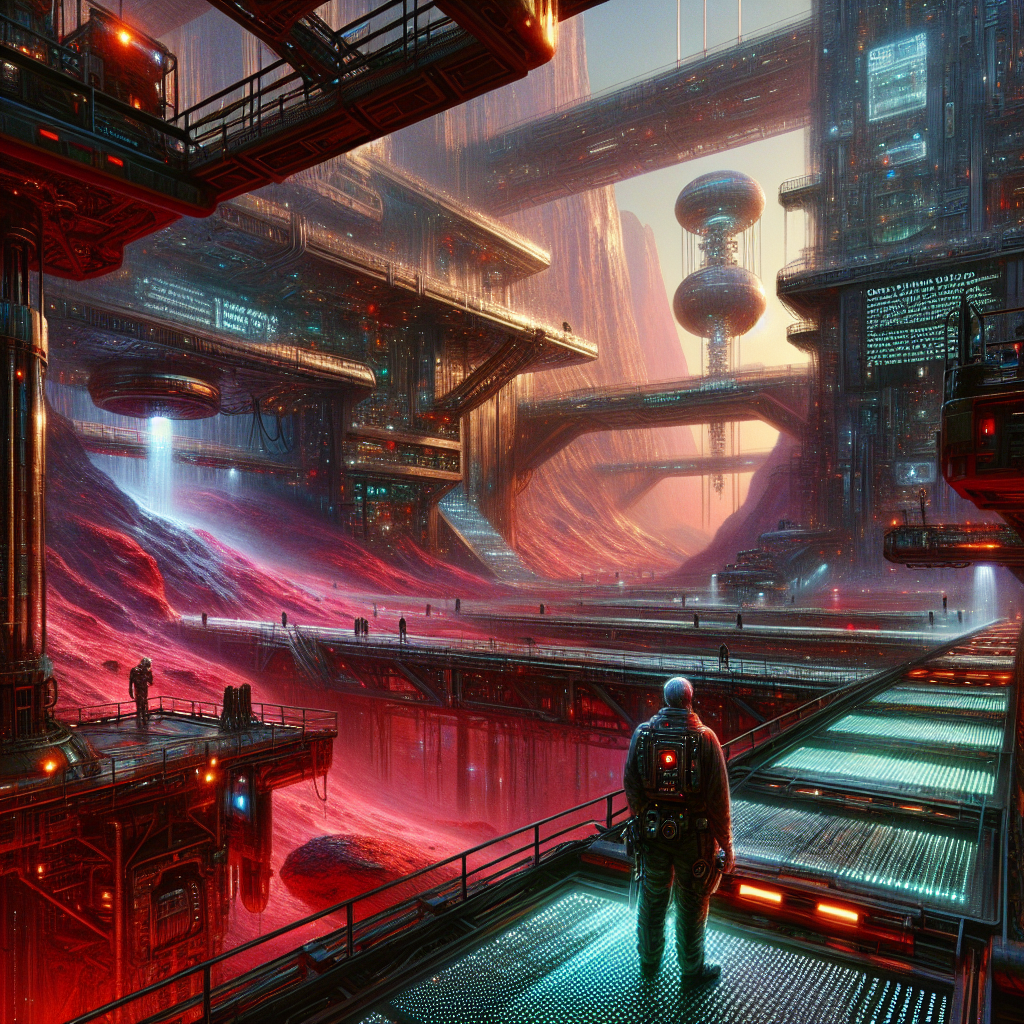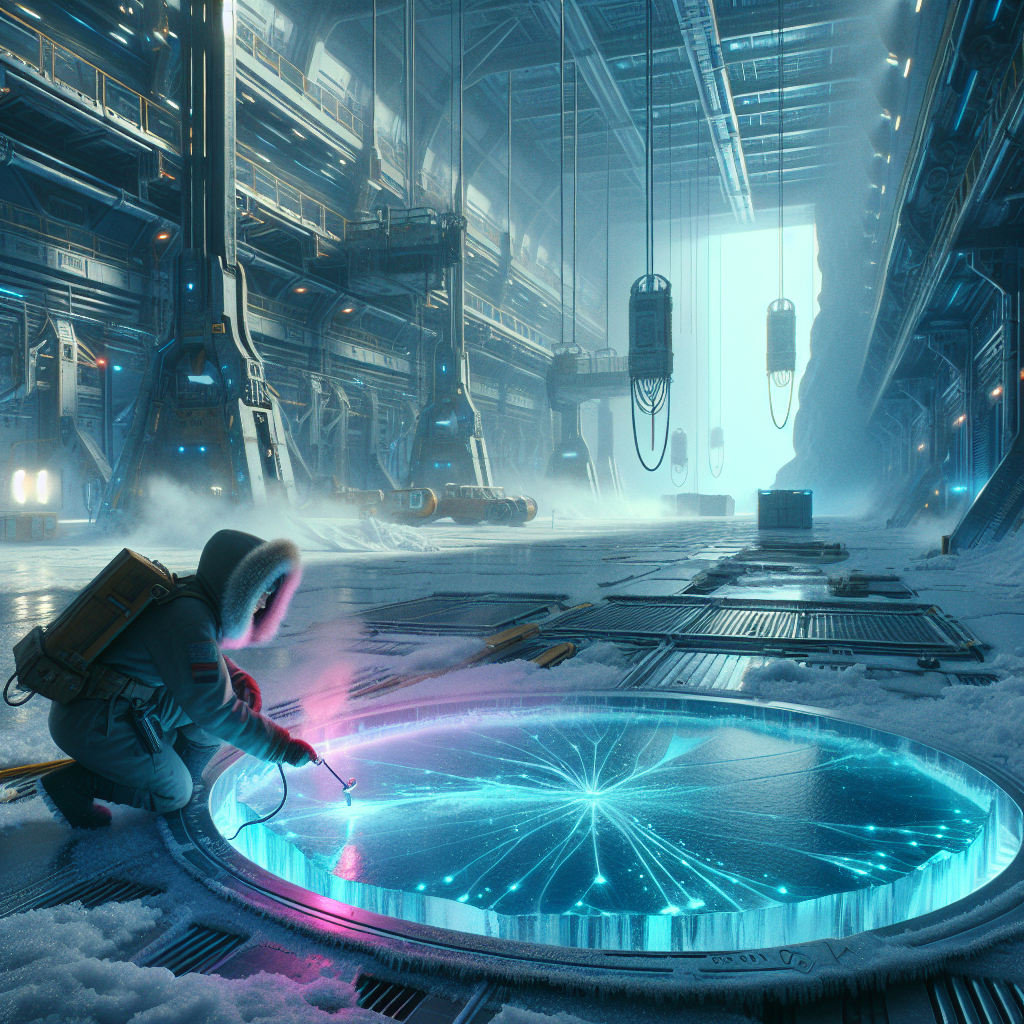CHAPTER 3 - The Night of the Second Breath

Barbra pasa un día infructuoso persiguiendo el mensaje que decía "No Hoq. El otro aliento", probando el disco de cobre en el chorro de agua de la costa norte y en las fisuras cercanas sin éxito, mientras el húmedo viento pre-khareef la provoca. Frustrada, regresa a Hadibu, se viste con unos jeans ajustados, una camiseta sin mangas, una chaqueta brillante y sus adoradas Louboutins para dejar atrás el callejón sin salida, y se une a una animada reunión en el patio. Allí, una canción sugiere que el “segundo aliento” de la isla exhala en la Laguna Detwah bajo una media luna y con la marea bajando. Cambiando sus tacones por unas Asics azul y blancas y poniéndose su chaqueta de mezclilla floral, sigue la melodía hacia la roca calcárea sobre la ciudad y encuentra un nudo tejido con palma sellado con resina roja escondido en una hendidura. Dentro hay un pequeño cilindro de barro que contiene una tira de cuero de cabra marcada con la espiral y tres muescas, un signo de media luna y una línea áspera hacia el oeste, hacia Detwah, con la frase: “Cuando el agua se va, el aliento regresa.” Alinear el disco de cobre con el cálido aliento de la roca produce un leve armónico y una piedra en movimiento, confirmando la validez de la pista, pero aún sin revelar una puerta. Mientras un hilo de aire con aroma a incienso se eleva y un susurro apremia a darse prisa antes del monzón, Barbra se da cuenta de que el siguiente paso está sincronizado con la marea y la luna, y que alguien invisible la está observando.
La costa norte no daba ninguna pista. Barbra observaba cómo las olas blancas cubrían el basalto y la caliza, contaba los largos segundos entre cada exhalación ronca del géiser, y sostenía el disco de cobre contra su oído como si pudiera responderle. Las líneas del poema-mapa de piel de cabra—donde el mar respira dos veces, Hoq—ahora parecían una burla a la luz de la advertencia del vidrio marino: No Hoq. La otra respiración.
Cada ráfaga traía el mismo murmullo profundo de los acantilados que los locales llamaban Bab al-Riyah, una resonancia que le vibraba en las costillas pero no ofrecía ninguna palanca, ninguna costura, ninguna bisagra oculta. El aire previo al monzón tenía un peso, una mano húmeda sobre sus pulmones que parecía decir: antes del khareef, o no en absoluto. Intentó todo lo razonable. La espiral del disco de cobre y sus tres muescas coincidían con el emblema desgastado tallado en el borde del géiser, pero cualquier alineación que intentaba se sentía arbitraria; el hueco sellado con resina que había encontrado ayer seguía sin moverse.
Contó las respiraciones hasta que le dolió el cuello de tanto estirarse, anotando remolinos y vientos cruzados y los momentos cuando el océano inhalaba en lugar de exhalar, pero sus notas seguían siendo una página ordenada de estancamiento. Salim la observaba desde la sombra de la camioneta, sin decir nada, con las manos sueltas en el volante como un hombre dispuesto a esperar una temporada. A media tarde, el calor de la pared del acantilado brillaba, el murmullo se atenuaba en el fondo y una rara aceptación se alzó en ella: había llegado a un callejón sin salida. De regreso en Hadibu, salada y pinchuda por el fracaso, se duchó hasta que su piel cantó.
En el espejo, las pecas que tanto odiaba destacaban contra el rubor del sol, constelaciones que nunca había aprendido a amar a pesar de que los extraños la llamaban una belleza natural. Sus abuelos le habían enseñado a hacer todo sola: atar botas, arreglar bisagras, seguir adelante—pero también le habían enseñado cuándo dejar un problema a un lado antes de que se volviera quebradizo. Se secó con la toalla, se puso sus jeans ajustados y una camiseta blanca fresca, y buscó la escapatoria que brillaba: una chaqueta corta que dispersaba la luz como escamas de pez y un par de Louboutins negros que siempre le daba orgullo y cautela usar. Las suelas la hacían más alta, hacían que el mundo se inclinara de una manera que podía disfrutar sin un mapa.
El patio detrás del vendedor de café rebosaba música al caer la tarde. Las manos de un tamborilero tensaban la piel como aliento; un niño aplaudía; la voz de una mujer elevaba una melodía que se curvaba entre risas y lamentos. Barbra dejó que el cardamomo, el humo y las cebollas fritas la anclaran, bebió té dulce y se dejó llevar hacia un círculo de palmas aplaudiendo. Un pescador, cuya sonrisa era tan fácil como la marea, le pidió que bailara, y ella lo hizo, cuidando sus tacones, sorprendida por la cálida oleada que siempre llegaba demasiado rápido cuando se permitía mirar a los ojos de alguien un latido de más.
Pasaría, lo sabía; siempre lo hacía, pero durante unas canciones el callejón sin salida aflojaba su agarre. Entre versos, el cantante cambió a una antigua canción isleña, de esas que suenan como si los niños la hubieran inventado y los viejos le hubieran dado clima. “Bab al-Riyah ríe dos veces,” cantó, “una vez en Hoq, otra cuando Detwah bebe la luna.” Las palabras le picaron la piel. Le guiñó un ojo cuando atrapó su mirada, y luego dejó caer la línea en algo sobre cabras y estrellas como si nunca hubiera importado.
En el borde de la reunión, la anciana del mercado que le había regalado el amuleto tejido con palma alzó la barbilla y se dio la vuelta, y Barbra pensó en la joven perspicaz del pueblo pesquero que ya le había advertido una vez. Los guardianes siempre eran más claros en el espacio negativo, en lo que no decían. Para cuando se deslizó, el cielo ya se había desnudado en una media luna y el mar se había vuelto estaño martillado. Caminó con cuidado, protegiendo los rojos fondos de sus tacones en la piedra desigual, luego se rió de sí misma y regresó a cambiarse—intercambiando los Louboutins por sus Asics azul y blanco y echándose la chaqueta de mezclilla floral con un alivio que se sentía como tomar una respiración más profunda.
Guardó el disco de cobre y el fragmento arañado de vidrio marino con sus tres muescas y el olor a resina. Estar sola volvía a sentirse bien; estar sola era honesto. El viento llevaba el murmullo como una exhalación lenta mientras seguía un callejón estrecho hacia la cresta de caliza que abrazaba el pueblo desde detrás de la mezquita. El camino subía entre acacias y espinas, y ella se movía como siempre, con la pantorrilla y el muslo agradecidos por el trabajo, cada paso un pequeño regreso a sí misma.
El murmullo se volvió más íntimo a medida que el pueblo se espaciaba—un sonido que vivía en la roca en lugar de alrededor de ella, un susurro de un cuerpo dentro de una caja torácica. Se detuvo, cerró los ojos, para encontrar su fuente con sus huesos, y entonces ahí estaba: un pulso de aire caliente en su antebrazo que olía débilmente a resina y concha mojada. No era el rugido violento del géiser en la costa; estaba respirando. La isla estaba respirando.
Encontró la hendidura en un estante sombreado donde la caliza sobresalía sobre una terraza estrecha. Alguien había rellenado sus grietas con guijarros y yeso, la paleta de la reparación varios tonos más vieja que la pared junto a ella. Un pequeño nudo tejido de palma—exactamente el patrón del amuleto que la mujer del mercado le había dado—estaba metido en una costura y sellado con una mancha de resina roja del tamaño de su uña. Barbra tocó la resina y la sintió quebradiza bajo su yema, calentada por la exhalación.
Con una paciencia que su abuelo habría aprobado, trabajó el borde del disco de cobre bajo la mancha hasta que cedió con un suave chasquido. El nudo era más que un amuleto. Detrás había un cilindro de arcilla del largo de un pulgar que se sentaba en la hendidura como una semilla en una cápsula, su boca cubierta y labrada con la misma resina roja. Lo liberó con cuidado y giró suavemente; la parte superior se desmoronó, liberando un aliento de incienso, y una estrecha tira de piel de cabra se deslizó en su palma.
Bajo el resplandor de la luz de la luna vio nuevamente la espiral y las tres muescas tintadas en ocre, un creciente dibujado a la mitad, y una única línea temblorosa que corría desde un punto que reconocía como Hadibu hacia el amplio arco que solo podía ser la Laguna Detwah. A lo largo de su borde, escrito en un pequeño y ordenado socotri, una frase: “Cuando el agua se va, el aliento regresa.”
Sostuvo el disco de cobre contra la exhalación de la hendidura y oyó algo que no había escuchado en la costa: un leve temblor armónico cuando lo giraba en ciertos ángulos, como una copa de vino buscando tono. Las muescas brillaban a la luz de la luna. Lo giró hasta que las muescas se alinearon con pequeñas rayas en el borde de la caliza que no había notado, y por un instante el murmullo se entrelazó con un tono más alto que vibró en sus dientes.
En algún lugar detrás de la roca, algo se movió—tan sutil que lo sintió más que lo oyó—y luego se asentó de nuevo. No se abrió ninguna puerta, no se abrió ningún panel, pero por primera vez creyó que el mecanismo no era un sueño, solo estaba dormido hasta que el momento coincidiera con la marea y la luna. Comprobó la luna nuevamente—media, sí—y retrocedió para encontrar el mar. En la orilla, la marea ya estaba arrastrando su dobladillo, dejando cintas de arena que se movían mientras retrocedía.
Reflujo. Su pulso se aceleró; Detwah bebía la luna en reflujo, decía la canción. Se agachó y hizo las cuentas simples por las que su abuela la habría molestado por dramatizar: mareas muertas con media luna, el reflujo más bajo en horas, la Laguna Detwah estaba a un largo trayecto pero era accesible antes de medianoche si despertaba a Salim. Un escalofrío recorrió su cuello, la certeza corporal de que alguien estaba decidiendo sobre ella.
Al otro lado de la carretera, una figura se disolvió en la sombra de un cactus cuando ella se giró. Podría no ser nada; en Socotra, nada a menudo no era nada. Barbra deslizó una pequeña tira de monedas en el borde de la hendidura con el polvo de arcilla de la piel de cabra y la resina rota, una ofrenda silenciosa en el lenguaje de la confianza a quien hubiera mantenido este secreto respirando tanto tiempo. Dobló la piel de cabra de vuelta en su cilindro y la metió profundamente en el bolsillo de su chaqueta, el disco de cobre caliente en la otra mano.
El murmullo acarició su columna como un gato rodeando una pierna. Una piedra picó por el camino y la exhalación se profundizó, como si la roca tomara un aliento más largo para olerla. El disco de cobre se enfrió, luego se calentó de nuevo en el mismo pulso lento. Un hilo de humo de incienso—o algo tan parecido que pudo saborear templo y mercado a la vez—se enroscó fuera de la grieta y desapareció.
En el silencio posterior, un susurro pareció cabalgar el aire mismo: “Detwah antes de que los vientos cambien.” Barbra miró hacia la carretera, hacia la oscura oscuridad que ocultaba la laguna, y sintió que el delicioso y peligroso giro del propósito regresaba—¿estaba el mar a punto de mostrarle su segunda respiración, o acababa de decir a los guardianes ocultos de la isla exactamente cuándo y dónde detenerla?