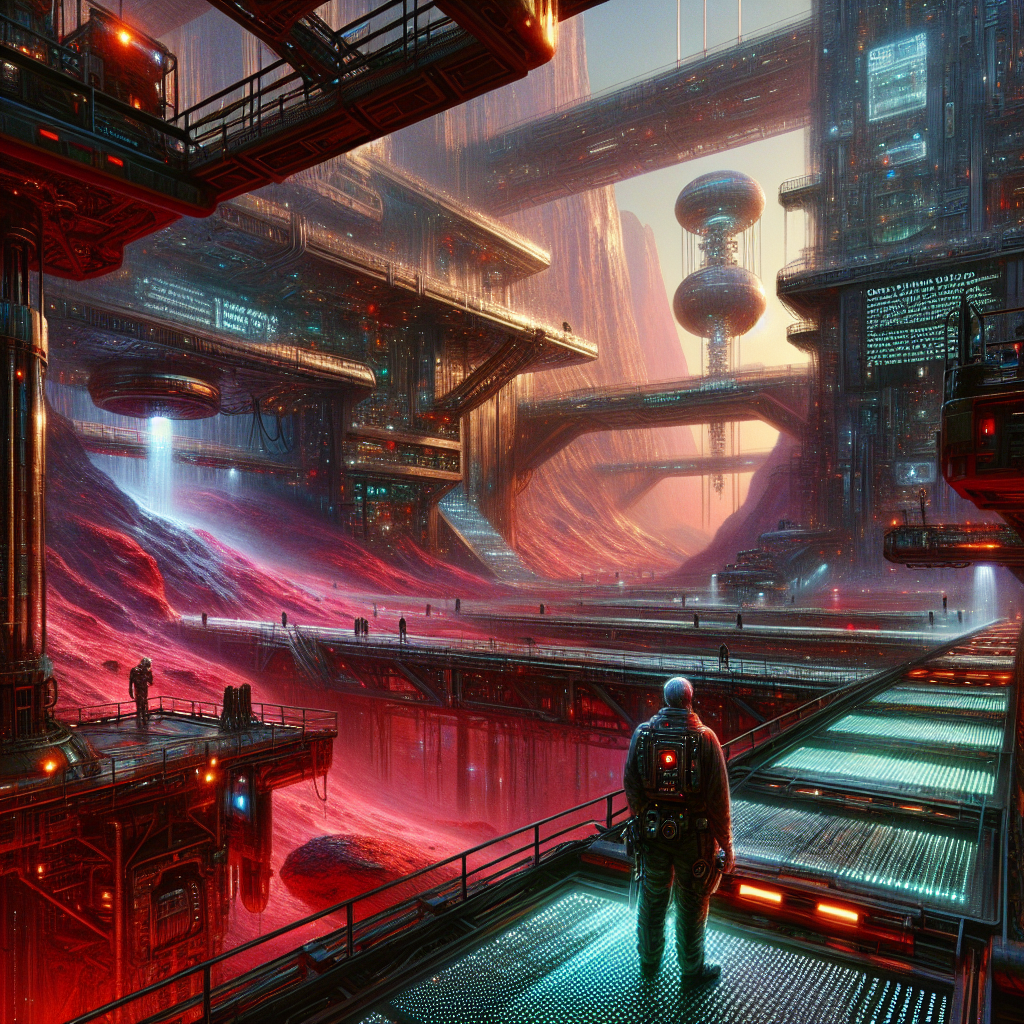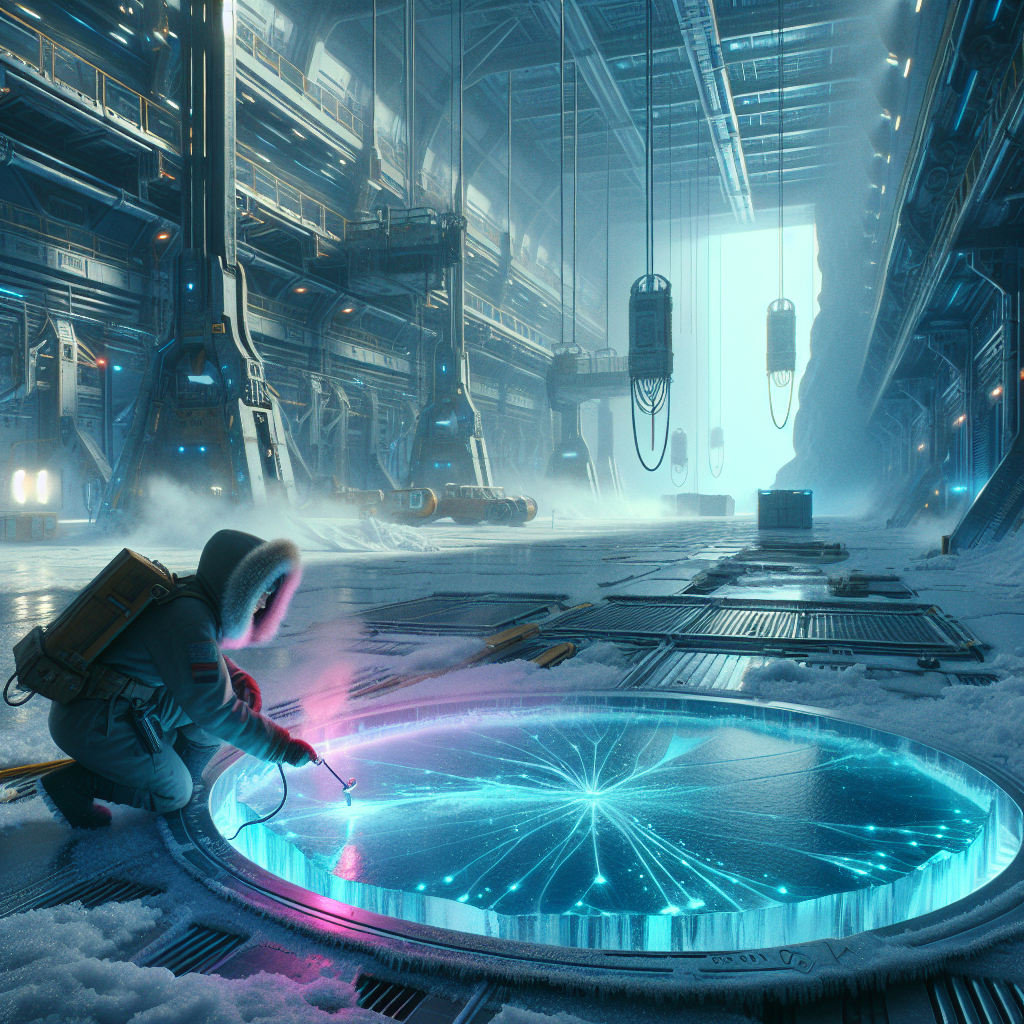CHAPTER 1 - The Choir of Stone Towers

Barbra Dender, una viajera pelirroja y pecosa de 31 años criada por sus abuelos, llega a la remota región de Svaneti en Georgia, donde las torres de piedra medievales se alzan como centinelas bajo los glaciares. Alojándose en una casa de huéspedes rústica en Ushguli, se maravilla con un extraño zumbido que se desliza entre las torres cuando el viento sopla, y nota cómo sus ventanas estrechas y sombras inclinadas parecen formar un patrón a través del valle. Su familia anfitriona—Mzia y su nieto Levan—le ofrecen calidez pero respuestas cautelosas, insinuando obligaciones del pasado. Impulsada por su instinto por los lugares inusuales, Barbra explora iglesias locales, puentes y campos de rocas, recogiendo impresiones y grabando la canción de las torres en su teléfono. Un pastor le advierte que deje en paz a las “hermanas de piedra”. De vuelta en la casa de huéspedes, Levan le muestra en secreto una tabla del suelo que cruje y oculta una lata manchada por el tiempo. Dentro, encuentra un mapa dibujado a mano, un sigilo y un acertijo en escritura svana que sugiere que cuando las torres canten juntas, se debe seguir la sombra corta de la Reina Tamar hacia una fisura cerca del glaciar. El capítulo termina cuando Barbra se da cuenta de que ha encontrado su primera pista y mira hacia la oscuridad más allá de la ventana, preguntándose quién más podría haber estado escuchando la misma canción.
Barbra Dender siempre había confiado en esa leve picazón en la nuca que le indicaba cuando un lugar aún tenía algo que contar. Susurraba mientras la marshrutka soltaba el último zigzag y se adentraba en el alto cuenco verde de Upper Svaneti, las montañas cerrándose a su alrededor como una mano secreta. Apoyó la frente en la ventana, su cabello pelirrojo escapándose del moño para pintar suaves llamas contra el cristal, pecas salpicando el puente de una nariz que nunca había aprendido a querer. A sus treinta y un años, con piernas moldeadas por largas caminatas y una terquedad que le impedía temer a la soledad, aún viajaba con el recuerdo de la cocina de sus abuelos: té de canela y lecciones sobre cómo pertenecer a uno mismo.
No llevaba maquillaje, salvo un poco de bálsamo; unos jeans ajustados y unas Asics azul y blanca que confiaban en sus pies tanto como ella confiaba en ellos, una camiseta de tirantes bajo la chaqueta de cuero negro, desgastada y que había comprado en Tesalónica, y que había llegado a adorar en las mañanas frías. Las torres Svan se alzaban en grupos a lo largo de la ladera, cuadradas e imperturbables, sus coronas desgastadas como puños contra el cielo. Piedra sobre piedra, sus estrechas ventanas recortadas en triángulos y ranuras susurraban sobre asedios lejanos y familias que habían contado las montañas como hermanas. El valle olía a hierba mojada y deshielo, el río Enguri arrastrando un lazo pálido a través de él, y más allá, los glaciares yacían como bestias dormidas.
Barbra bajó, se echó su mochila de lona desgastada sobre un hombro y se estiró hasta que su columna vertebral suspiró. Amaba esas llegadas a lugares donde los turistas eran solo un rumor y la paciencia era la moneda de cambio, donde la naturaleza y la obstinación humana habían pactado una tregua que se asemejaba a la piedra. En Ushguli, donde el camino se deshilachaba en huellas de pezuña y risas, tomó una habitación en una casa de huéspedes que era más familia que negocio, más historia que arquitectura. La casa se encorvaba contra el viento, con paredes gruesas de piedra encalada que mantenían el calor del día hasta la noche, y un porche adornado con hierbas secas que olían a salvia y a algo que no podía nombrar.
Su anfitriona, Mzia, tenía un rostro como la corteza de un abedul desgastado y manos que preparaban el té como si fuera un sacramento; Levan, su nieto, se movía de un lado a otro como un golondrina entre tareas y preguntas. La habitación de Barbra tenía una pequeña ventana cuadrada y un cofre de madera pintado con flores que alguna vez habían sido brillantes; dobló su ropa con los hábitos ordenados de una mujer que había aprendido, muy joven, que nadie más haría esas pequeñas amabilidades por ella. En su casa, un armario de vidrio guardaba pequeños trofeos de otras aventuras: un abalorio de bronce de un mercado de los Cárpatos, un fragmento de cristal verde de una playa del Mar Negro, un guijarro pulido por un arroyo de montaña; y se preguntaba en qué forma tomaría la memoria de este valle. Su primera caminata la llevó por un sendero de cabras que se entrelazaba entre torres, cada una con su propia inclinación y temperamento, hasta que el pueblo quedó detrás de ella como un juguete tallado por alguien con manos ásperas pero un ojo fiel.
El viento se intensificó, golpeando su chaqueta, y un sonido se entrelazó con él—delgado, casi tímido al principio, luego adquiriendo una nota que se mantenía constante. Se detuvo. El zumbido se deslizó por el aire como un arco sobre el borde de un cristal, no provenía de un solo lugar, sino de muchos, y ella se giró lentamente, escuchando. Parecía respirar a través de las ventanas: estrechas rendijas que miraban en diferentes direcciones, algunas atascadas con paja, otras vacías como bocas abiertas.
Se quedó de pie con la palma contra el costado de la torre más cercana, sintiendo la piedra fría y desgastada por los siglos. La nota subía y bajaba—no aleatoriamente, sino con un propósito que no podía definir, y un escalofrío recorrió sus brazos que no era por el frío. El sol de la tarde se deslizaba hacia las montañas y las sombras se agudizaban; líneas se extendían de la ventana al suelo como marcas de tinta, superponiéndose y cruzándose. Siguió con la vista sus extremos, notando cómo algunas parecían inclinarse hacia el mismo punto al otro lado del valle, un contorno indistinto donde un glaciar se posaba sobre el hombro de un pico.
Era como un diagrama dibujado en movimiento, visible solo cuando el viento y la luz concordaban en hablar. Esa noche, sobre un tazón de barro de kubdari, la empanada de carne Svan crujía alrededor de un relleno especiado, le preguntó a Mzia sobre la canción de las torres. Los ojos de Mzia se dirigieron a la ventana, donde el crepúsculo pesaba sobre la línea de techos, y volvieron a ella. “El viento encuentra lo que necesita,” dijo, las palabras amasadas por el tiempo, “y la piedra responde.
Pero no para turistas.” Lo dijo sin sonrisa ni aspereza, poniendo a prueba a Barbra como las mujeres habían probado a Mzia desde que era una niña corriendo recados para abuelos que enseñaban precaución con amabilidad. Barbra tragó la calidez y ofreció su mejor moneda: honestidad. “No soy turista,” dijo. “Soy alguien que escucha.”
Levan se desplomó en el banco opuesto, haciendo como que no escuchaba mientras en realidad prestaba atención a todo.
Llevaba un cinturón tejido con un patrón de estrellas repetido—ocho puntas, como una rosa de los vientos—y Barbra guardó la forma en el lugar donde mantenía los detalles útiles. En la estantería sobre la estufa, un ícono de madera se inclinaba hacia la habitación, con bordes brillantes por el roce de los dedos, y al lado colgaba un manojo de llaves de hierro del largo de su palma. Cuando los ojos de Levan se encontraron con los suyos, algo rápido cruzó su rostro: un deseo de compartir, en guerra con un miedo más rápido. Barbra lo reconoció.
Ella había tenido esa expresión una vez, cuando un secreto presionaba contra sus dientes y suplicaba ser liberado. La mañana la encontró frente a Lamaria, la antigua iglesia encorvada contra un pliegue en la colina, sus frescos desgastados por mil oraciones invernales sin aliento. Un trapo crujió en la puerta mientras una mujer barría el polvo hacia un recogedor, y Barbra asintió en saludo y entró, dejando que la penumbra la envolviera. El aroma a cera y humo viejo se entrelazaba con un frío que emanaba de la piedra.
Fuera, el viento alzó sus faldas y corrió entre las torres, y el sonido volvió—más brillante ahora, como si el día lo hubiera afinado. Colocó su teléfono cerca de la puerta y grabó, la lenta escala del sonido subiendo y deslizándose como alguien practicando por primera vez en un instrumento que solo el valle recordaba. Subió a un punto de vista donde podía ver todo el grupo de Ushguli como un lanzamiento de dados hecho por un gigante. El sol avanzaba, y las sombras de las torres se arrastraban por los campos, largos dedos que se extendían y se retraían.
Cuando la manecilla larga de la torre más alta, llamada por Levan “La Corona de Tamar,” tocó la base de una más pequeña, el zumbido se profundizó en una nueva frecuencia que vibró contra sus costillas. Esbozó rápidamente, su lápiz lanzando chispas brillantes sobre el papel: posiciones de las torres, longitudes de sombras, tiempos. Dos veces, revisó la brújula en su teléfono, y dos veces titubeó y se negó a asentarse, como si el valle tuviera su propia idea de dónde estaba el norte. Un pastor llamado Tedo apareció mientras ella suavizaba los bordes de su dibujo con el pulgar, su abrigo parchado con la indiferencia práctica que solo el trabajo en la montaña puede enseñar.
Su perro se deslizó junto a su rodilla y observó a Barbra con ojos amarillos. “El viento engaña los oídos,” dijo en georgiano, y cuando su respuesta vacilante le ganó una levantada de ceja, su boca se suavizó. “Las llamamos hermanas,” añadió, asintiendo hacia las torres. “Hermanas, no deben ser enojadas.
Ellas guardan historias dentro de sus piedras, y las historias son como abejas—miel buena si las dejas hacer su trabajo, picaduras si no.” La dejó con eso y una mirada hacia el glaciar que le decía exactamente dónde se podían encontrar las mejores picaduras. El Enguri cantaba su propia lección en el puente peatonal, tablones desgastados por siglos de cruces sobre una garganta pálida y rápida. Allí, Barbra encontró una roca con surcos cortados superficialmente en su cara, no por el agua sino por mano—líneas paralelas y una estrella de ocho puntas como la de el cinturón de Levan. Presionó las yemas de los dedos en los surcos y encontró arena suave como hueso molido, un trabajo antiguo que había sido tocado por miles de días.
El viento se dobló y las torres zumbaban, y cuando se apartó, los surcos se alinearon con tres ventanas específicas en tres torres específicas, formando una línea que iba, como una flecha liberada de un recuerdo, hacia el borde donde el hielo comenzaba a pensar en el cielo. ¿Cómo es que nadie había marcado esto en ningún mapa que hubiera leído? De regreso en la casa, Mzia decía poco, pero su silencio tenía textura y bordes; no era un rechazo tanto como una prueba de cuánto tiempo Barbra seguiría preguntando. En la esquina de la cocina, un telar se apoyaba contra la pared, una alfombra medio tejida detenida en medio del patrón, sus colores saturados como bayas aplastadas entre los dedos.
El motivo central de la alfombra era esa misma estrella otra vez, las ocho puntas enrolladas con pequeños nudos que parecían campos o olas. Después del té, Mzia salió de la habitación, y Levan se quedó, callándose como un pájaro que hacía su cuerpo en forma de rama. “Tú las oyes,” dijo finalmente, como si fueran personas. “A veces, hay más que sonido.
A veces, indican dónde estar.” Los ojos del chico se dirigieron hacia la puerta y luego de vuelta. “Ven,” añadió, una palabra que era tanto una petición como una orden. La llevó a la habitación donde se le había asignado y se arrodilló junto al cofre de madera. El sol iluminaba una grieta en la tabla del suelo donde la edad la había partido, y Levan deslizó sus dedos delgados en la hendidura para levantar una tabla con un movimiento paciente.
Debajo, envuelto en un paño que había sido blanco, había una lata con una tapa oxidada. Barbra contuvo la respiración, sin querer arruinar el momento. Levan colocó la lata entre ellos y la abrió con más reverencia que miedo, y dentro había un trozo de papel doblado al tamaño de una caja de fósforos y un guijarro negro, liso como el satén. El papel había sido escrito por ambos lados, la tinta se había vuelto marrón hasta casi desaparecer, una mano cuidadosa que sabía que no se leería fácilmente.
Un lado contenía un símbolo—un círculo con la estrella de ocho puntas en su centro, rodeado por tres pequeñas marcas y una forma como una rendija de ventana. El otro contenía palabras en dos escrituras, georgiana y una Svan apretada y angular, que Barbra no podía leer excepto por nombres que reconocía por su densidad y familiaridad: Tamar, Lamaria, Enguri. Levan golpeó la estrella con su uña. “Mi abuela dice que es para el día corto,” murmuró.
“En el día corto, las sombras son pequeñas. Cuando las hermanas cantan juntas, sigue la sombra corta de la Corona de Tamar. Entonces encontrarás dónde escucha el glaciar.”
Barbra sintió que la habitación se inclinaba un poco, un clic de alineación que reconoció de los raros momentos en que un rompecabezas se resolvía. El viento afuera movía las hierbas en el porche, las torres zumbaban su nota una vez secreta, y el mapa que había comenzado en su cabeza cerraba un circuito.
La primera pista había estado allí todo el tiempo, en ventanas anguladas justo así, en sombras ensayadas a lo largo de los siglos, en los patrones tejidos en cinturones y alfombras. Levantó el guijarro de la lata y lo giró en su mano; su peso era discreto, pero la línea única grabada en él coincidía con un surco en la roca junto al puente. En algún lugar arriba, donde el hielo respiraba lentamente y las montañas contaban el tiempo con glaciares en lugar de relojes, algo había estado escuchando durante generaciones. Mientras Barbra doblaba el papel y lo deslizaba de nuevo en su paño, el zumbido se profundizó nuevamente, y pensó que sentía más que oír una segunda línea de tono entrelazarse con la primera, como si alguien—o algo—se hubiera unido al coro, esperando ver si ella respondería a su llamado esa noche.