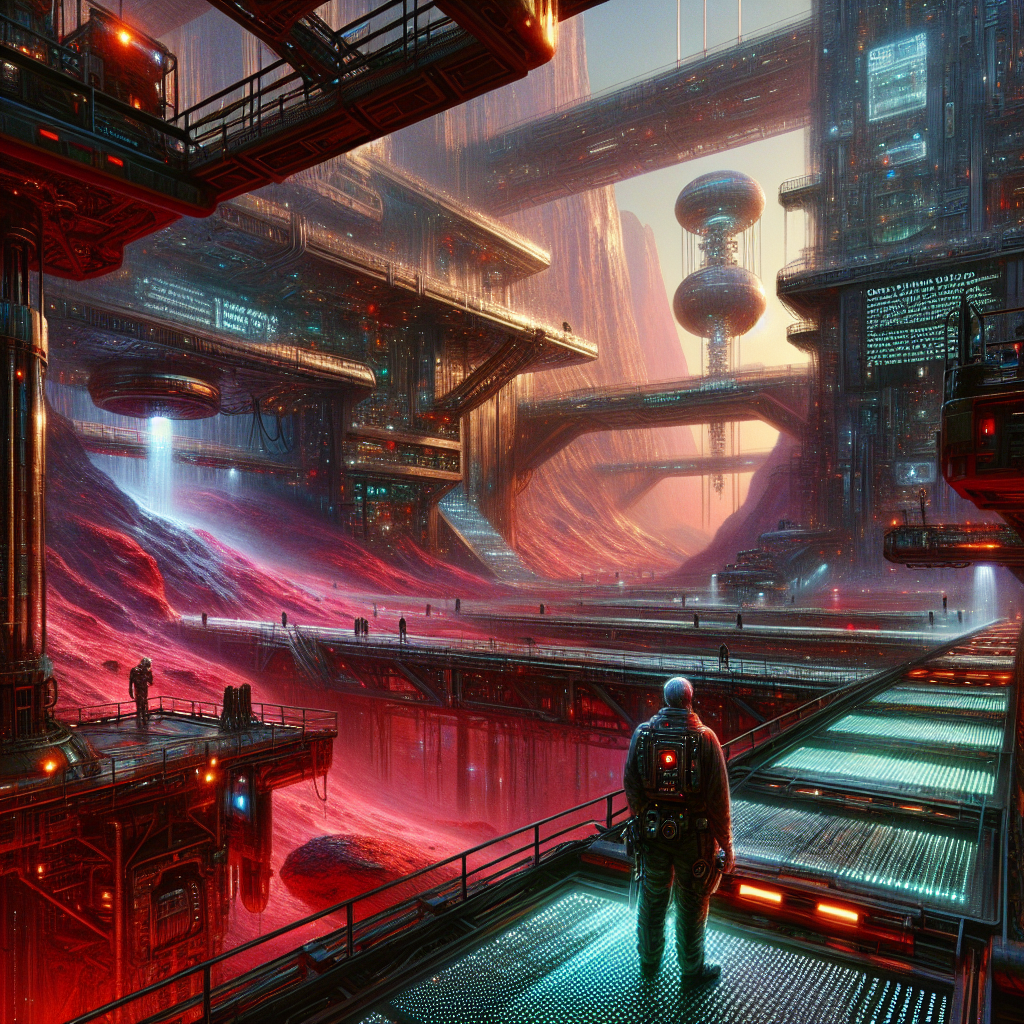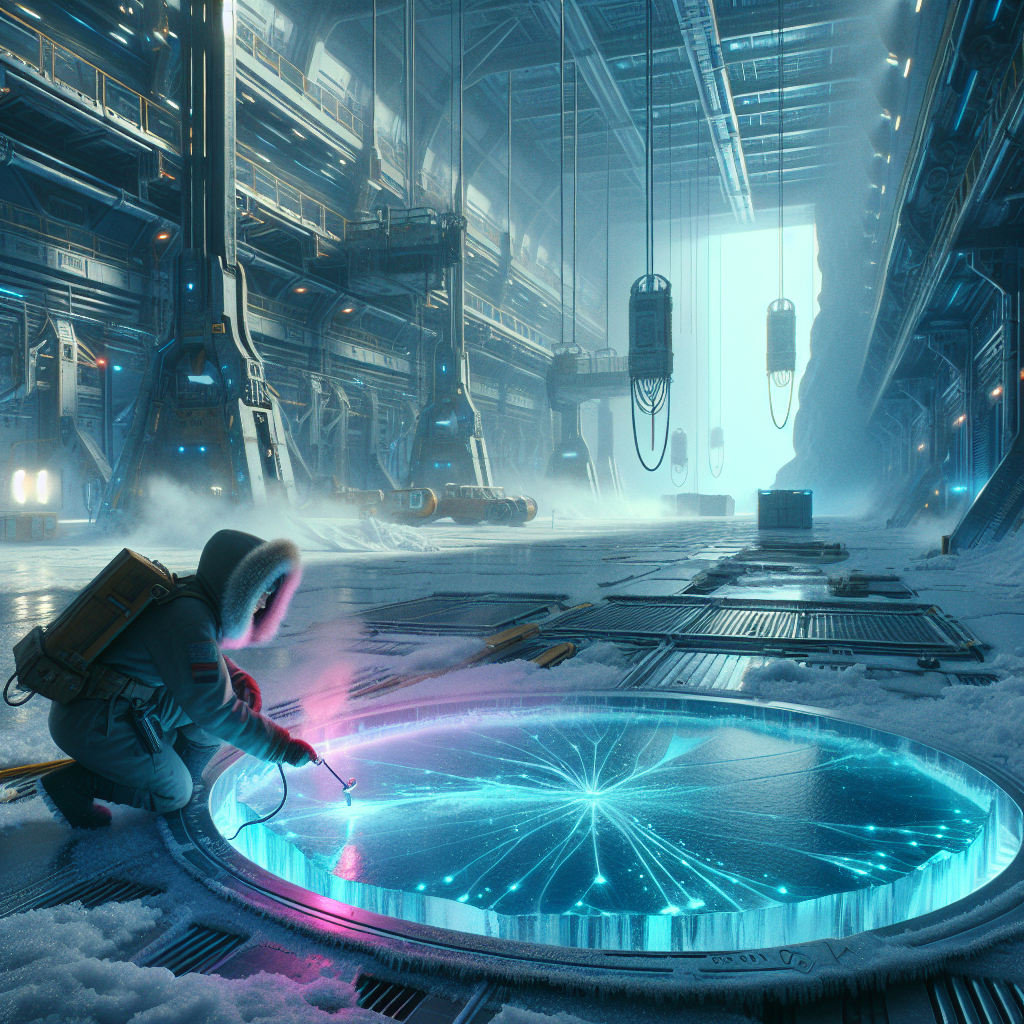CHAPTER 1 - The Dragon’s Blood Cipher

Barbra Dender, una viajera pelirroja de 31 años con una resiliencia tranquila forjada por sus abuelos, se embarca hacia un lugar desconocido: Socotra, la isla de los árboles de sangre de dragón y el viento cargado de sal. Alquila una habitación sencilla sobre una tienda de perfumes en Hadibo, donde el aire está impregnado de resina y cítricos. Vestida con sus habituales jeans ajustados, unas Asics azul y blancas, y una camiseta sin mangas, además de una de sus chaquetas favoritas para el fresco del océano, pasa sus días caminando largas distancias por mesetas desgastadas por el viento y playas desiertas, atraída por fenómenos que no comprende. Los hitos de piedra se alinean con constelaciones; las cuentas de resina en un árbol parecen formar un escrito; las salinas resuenan con los arabescos de los mapas. La familia del perfumista es amable pero reservada, sus silencios insinúan un secreto centenario relacionado con el comercio de incienso de la isla. Al mostrar integridad y paciencia, Barbra poco a poco gana su confianza. Su primera pista real llega cuando una compra se envuelve en un trozo de papel de viejo libro de contabilidad manchado de resina roja, revelando un mapa fragmentario y una nota críptica sobre un ‘camino de sal’ y una ‘cueva cantadora’. A medida que cae la tarde, alinea el trozo con el horizonte y siente que el camino apunta hacia la Cueva Hoq. El capítulo termina en un momento de suspense, mientras se pregunta quién ha estado guardando el secreto y si la cueva abrirá su historia para ella.
El avión giró bajo sobre una franja de turquesa, y Barbra Dender se inclinó hacia la ventana ovalada, su cabello rojo brillando al sol como un pequeño fuego obstinado. Islas distorsionadas por el calor se desplegaban debajo de ella, de tonos marrones y verdes, salpicadas de árboles que parecían paraguas al revés. Se tocó el puente de la nariz, donde se agrupaban sus pecas, esas constelaciones que nunca aprendió a querer, y sonrió a pesar de sí misma al pensar en un lugar nuevo. A sus treinta y un años, con una vida de largas caminatas a sus espaldas y un vitrina de artefactos esperándola en casa, sintió ese cosquilleo particular que indicaba que un misterio estaba cerca.
Nunca había estado en Socotra, y algo en el nombre sonaba como una promesa guardada en un hueco de piedra. Puso un pie en la pista con unos jeans ajustados y sus zapatillas Asics azul y blanca, una camiseta blanca debajo de una chaqueta de mezclilla floral deslavada que manejaba mejor el spray y la brisa que el cuero. El aire olía a sal, resina y un leve toque a cítricos, un aroma que se sentía tanto antiguo como fresco. Taxis avanzaban como cabras pacientes, y la carretera hacia Hadibo se retorcía a lo largo de un borde marino que se desplegaba en deslumbrantes lienzos.
Barbra apenas usaba maquillaje; no lo necesitaba, aunque nunca creyó a quienes se lo decían, y apartó un mechón rojo detrás de una oreja como si ese gesto solo pudiera calmar sus dudas. Cuando pasó frente a una ventana de una tienda y vio sus pecas, frunció el ceño como ante un viejo chiste al que se negaba a reír. Su hogar temporal era una pequeña habitación sobre una perfumería cerca del mercado, a dos calles del puerto donde los barcos de madera tocaban el muelle. La tienda era una cueva de cristal y sombra, llena de botellas como atardeceres atrapados y tarros de resina del color de sangre seca.
Un ventilador de techo movía el calor en suaves círculos; el aroma de incienso, mirra y sangre de dragón colgaba en cada listón y hilo. Desde su balcón podía ver cabras esquivando sacos de sal y pescadores levantando sus redes como si el mar fuese un pesado telón. Colocó su mochila sobre la cama, miró hacia los techos y sintió la misma inquieta satisfacción que la había acompañado desde la infancia, cuando la soledad dejó de ser ausencia y se convirtió en compañera. Tenía cuatro años cuando murieron sus padres, y sus abuelos—manos severas, sopa caliente, jardines silenciosos—le enseñaron el arte de hacer sin quejarse.
Aprendió a atarse sus propios cordones y a leer el tiempo en un paseo, a guardar las preguntas en el bolsillo hasta que llegara la persona adecuada o el silencio justo para responderlas. Ahora, siempre que viajaba, esas lecciones emergían como una marea tranquila detrás de sus pasos. La vitrina de cristal en casa chisporroteaba en su mente con fichas de latón, fragmentos de tiza, un trozo de alambre sacado de una cerca enterrada, cada uno un ancla de capítulo. Su intención era regresar con solo una cosa, si es que regresaba con algo, y solo con permiso, pero ya sus dedos picaban por la forma de lo que Socotra le ofrecería.
En su primera mañana caminó antes de que el sol se hiciera ruidoso, dejando atrás el bullicio del mercado por un sendero que se elevaba hacia colinas de piedra caliza. El camino estaba cubierto de sal como azúcar en un pastel, y en los claros entre rocas florecían pequeños árboles en forma de botella de un rosa imposible. Más adelante, tan altos como una respiración contenida, los árboles de sangre de dragón esperaban, sus copas apiladas como pensamientos en capas. A medida que subía, el mar se convertía en una franja de luz metálica, y el viento comenzó a hablar en un suave sonido de costura que la hacía sentir como si alguien estuviese remendando el día a su alrededor.
Las piernas de Barbra eran fuertes por años de largas caminatas, y el trabajo rítmico de ello la sumió en la atención. Alcanzó el plateau y se quedó quieta. Los árboles de sangre de dragón sangraban resina en lágrimas como cuentas que se cristalizaban en bulbos rubecentes, y en ciertos goteos, donde el sol y el viento las habían curado de manera desigual, la superficie se hincaba en óvalos perfectos, como si un pequeño y constante puño las hubiera golpeado. Cerca, alguien había dispuesto pequeñas piedras en líneas y arcos que resonaban una y otra vez, como si reprodujeran un patrón de la memoria.
No parecía un capricho de turista; era demasiado consistente, demasiado seguro. Se agachó para trazar un arco con el pulgar y sintió la arena y el calor y el leve pegajoso de la resina, como si un dedo estuviera presionado contra cera de sellar. Cuando descendió a última hora de la tarde, llena de polvo y con la lengua salada, el perfumista levantó la vista y asintió en señal de saludo. Era tal vez de su edad, con la paciencia de un cartógrafo en sus movimientos, y se presentó como Salem, señalando a una anciana en el cuarto trasero que cosía saquitos de tela para resina.
Las cosas aquí se ofrecían con una gracia sencilla: té en un vaso alto, una silla en la puerta sombra, sin preguntas que no quisiera responder. Pero cuando mencionó los arcos de piedra, un silencio se cernió entre ellos, no hostil, solo cuidadoso. Salem sonrió, suave como una cerradura girando bajo un paño, y preguntó en cambio si la subida había sido calurosa. Esa noche, los aromas de la tienda subieron las escaleras y se agruparon en su habitación, y el sueño llegó como un barco amarrado a un muelle tembloroso.
Barbra permaneció despierta un rato, jugueteando con un hilo suelto en el puño de su chaqueta, pensando en sus abuelos y cómo su abuela había forrado los estantes de la despensa con papel marrón y etiquetas en una escritura circular y tenaz. Pensó en los hombres del puerto, en las cabras esquivando las escamas resbaladizas que lanzaban los chicos riendo, el peso de sus pecas visible incluso en la oscuridad. El amor se sentaba en su memoria como una bengala consumida hasta el alambre, brillante, rápida, desaparecida; ya había aceptado que viajar y un lento ardor eran su mejor pareja. Se levantó antes del amanecer, inquieta por caminar el patrón hasta que revelara algo.
En los días siguientes no presionó a Salem ni a la abuela, a quien él llamaba Amina. Compró pequeñas cosas que no llenarían su mochila: un pequeño frasco de esencia de cítricos, un cuadrado de tela teñida, un puñado de dulces de almendra envueltos en papel brillante. Se ofreció a ayudar a organizar los estantes, y Amina la observó manejar los tarros con cuidado, tocando una vez el antebrazo de Barbra con el gesto sabio y breve de alguien que entiende la firmeza cuando la ve. En ese intercambio, la confianza aflojó un poco la habitación, lo suficiente para que hilos de historia comenzaran a asomarse.
La gente siempre le había contado a Barbra cosas que no planeaban; era su silencio, su disposición a ser la persona que podía llevar un secreto sin romperlo. Un pescador le habló de una cueva en el norte, sus paredes cubiertas de nombres dejados por marineros hace mucho tiempo, inscripciones como un largo y múltiple coro. Otra mujer en el mercado murmuró sobre un camino hecho de nada visible, seguido por aquellos que sabían leer la sal como los pájaros leen el viento. Escuchó las palabras "cueva cantando" más de una vez y no pretendió malinterpretarlas; en su lugar, guardó la frase en su gabinete mental, junto al arco de piedras y los óvalos punteados de resina.
En una caminata de la tarde se encontró con más patrones de piedra, alineados en una hendidura entre dos riscos, una línea de visión tan deliberada como la proa de un barco. El viento que pasaba entre los árboles en forma de botella emitía un tono como el de un diapasón, y lo sintió a lo largo de sus dientes. En la marea baja se dirigió hacia el este, hacia planicies que brillaban blancas bajo el sol, con las salinas cubiertas y agrietadas como porcelana vieja. Trabajadores cortaban la costra en cuadrados, y en los canales de desagüe los cristales se acumulaban en hilos y bucles, repitiendo rizos que parecían caligrafía.
Arrodillada, Barbra bosquejaba las curvas en su cuaderno, comparándolas con los arcos de piedra en su mente. Un niño con el cabello decolorado por el sol se detuvo cerca de ella y miró su dibujo con una solemnidad que lo hacía parecer, brevemente, mayor que sus frágiles huesos. Trazó con su dedo una espiral en su propia palma y luego salió corriendo, dejando caer una concha tallada con una curva similar que atrapó la luz como un guiño. De regreso en la perfumería, el calor del día se acumulaba en las esquinas mientras Amina medía resina en conos de papel marrón.
El papel provenía de un viejo libro de contabilidad, bordes peludos, tinta desvanecida a un sepia sediento. Cuando Barbra compró un saquito, Amina alcanzó otro trozo, y el que usó tenía líneas dibujadas, delgadas y astutas como cabello. Barbra se dio cuenta de inmediato de que era un fragmento de mapa—una costa envuelta en marcas, una línea diagonal apuntando tierra adentro hacia una muesca como una galleta mordida—y una mancha roja hacía puntos a lo largo de la línea en intervalos. Entre los puntos había tres palabras en una mano pequeña y tenaz: Sigue el camino de sal.
Amina se congeló, y sus dedos se apretaron alrededor del papel, luego se aflojaron. Algo pasó por su rostro que no era tanto miedo como la severidad de alguien que guarda una puerta ante la que ha estado de pie durante décadas. Dobló el papel alrededor de la resina como si fuera un paquete de té, lo colocó en la palma de Barbra con un peso que iba más allá de su medida, e inclinó la cabeza. Los ojos de Salem se movieron del paquete a Barbra y de vuelta, y después de una larga respiración, dijo, no a ella, sino a la habitación, que la cueva tenía muchos nombres y no todos cantaban.
El ventilador hizo clic una vez, dos, un metrónomo cansado sobre ellos, marcando el cambio de una marea que nadie reconocía. Al atardecer, Barbra subió por el corto camino hacia una antigua torre de vigilancia portuguesa en una colina que le daba vista a la cresta norte. Las piedras aún recordaban manos, y las ventanas estrechas de la torre enmarcaban las montañas como discos en una estantería. Abrió el paquete y alisó el trozo de ledger contra su rodilla, alineando la costa dibujada a mano con la verdadera línea metálica del mar abajo.
Los puntos rojos corrían recto hacia una hendidura que correspondía con el camino hacia la Cueva Hoq, que había trazado en otro mapa que mantenía doblado en su mochila desde que aterrizó. El viento se levantó, y desde la dirección de la cresta llegó un bajo zumbido, no música y no exactamente viento, un sonido como el de un recipiente que suena al ser tocado por un dedo. Barbra se quedó de pie con el papel en la mano, sus pecas capturando la última luz como las estrellas en un mapa que alguien le había enseñado a leer sin palabras. El camino de sal, los arcos de piedra, la escritura punteada de resina, la concha tallada, y la frase "cueva cantando" se encajaban juntas con una precisión que no dejaba lugar para el accidente.
Sintió la antigua emoción, el respetuoso silencio que venía cuando un secreto se estiraba despierto y la miraba a través de una roca entreabierta. Sus largas piernas vibraban con el deseo de comenzar la subida antes del amanecer, de probar el zumbido, de ver si nombres apenas recordados podrían hablarle en tiza y aire húmedo. Pero ¿quién estaría esperando en esa hendidura, quién había estado cuidando este camino, y se abriría la cueva para contarle su historia o la sellaría en el momento en que se acercara?