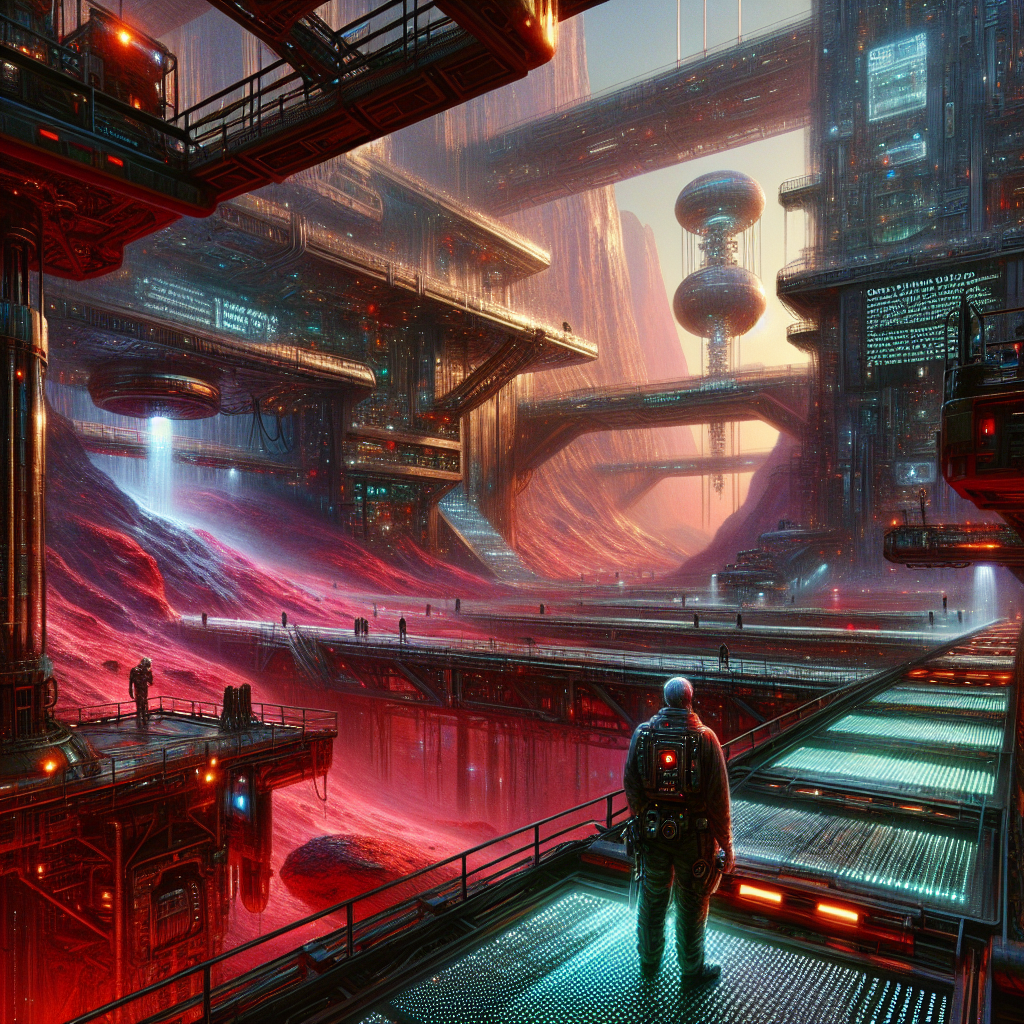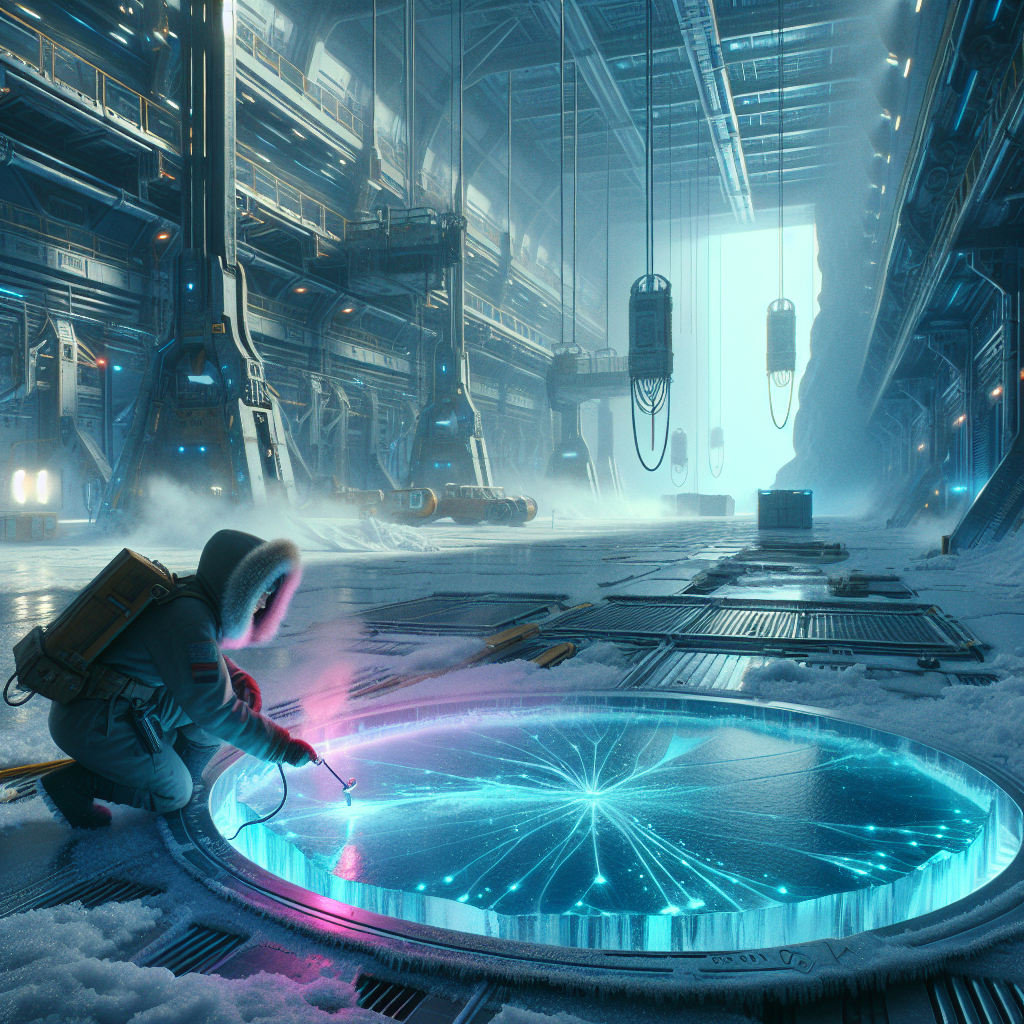CHAPTER 1 - The Monsoon Door

Barbra Dender, una viajera pelirroja de 31 años criada por sus abuelos y conocida por su afán de explorar lugares poco turísticos, comienza una nueva aventura en la isla de Socotra. Alojándose en una casa de huéspedes encalada en Hadibu, se siente atraída por un misterioso zumbido suave que parece emanar de los acantilados de piedra caliza, un fenómeno que los lugareños llaman Bab al-Riyah, la Puerta de los Vientos. Mientras explora la costa y recuerda su pasado autosuficiente, observa símbolos de espiral y muescas en los barcos e investiga el antiguo comercio de incienso de Socotra y las inscripciones en las cuevas. Con un conductor taciturno llamado Salim, ayuda a una anciana del mercado que le recompensa con un amuleto tejido de palma sellado con resina roja. De vuelta en su habitación, Barbra descubre una tira oculta de piel de cabra dentro del amuleto: un mapa-poema que señala "donde el mar respira dos veces" en la costa norte y repite la palabra "Hoq". Al triangulando el lugar, siente que esto es más que música natural—es una señal centenaria custodiada por familias. Un sobre aparece bajo su puerta que contiene un disco de cobre grabado con la misma espiral y tres muescas, además de una advertencia grabada en la parte de atrás: “Antes del khareef, o nunca.” Impulsada por la curiosidad y un fuerte sentido de integridad, Barbra se decide a seguir esta primera pista hacia la cueva que respira el mar, dando inicio a una búsqueda de siete capítulos para desbloquear la Puerta del Monzón, ganar la confianza de las familias de la isla, sortear una oposición sombría y reclamar un artefacto digno de su vitrina de cristal en casa.
Hoy comienza una nueva historia para Barbra Dender, pelirroja y de treinta y un años, con pecas que odia profundamente y que nunca logra olvidar. Apenas usa maquillaje y no lo necesita, aunque nunca admitiría que es una especie de belleza natural que sorprende a la gente cuando ríe. Es delgada y ligeramente musculosa por años de largas caminatas, se mueve con la soltura de alguien que confía más en sus propios pies que la mayoría. Sus abuelos la criaron después de que un accidente automovilístico se llevara a sus padres cuando ella tenía cuatro años, y esa pérdida le enseñó a estar sola sin sentirse sola, a hacer todo por sí misma sin pedir ayuda.
Cuando un atlas desgastado le mostró un punto en el Mar Arábigo llamado Socotra, algo en ella se inclinó hacia él como si fuera una aguja de brújula buscando el norte. El avión se inclinó bajo sobre el Golfo de Adén y le presentó la isla en un instante: acantilados de un blanco tiza, calas turquesas con bordes en forma de concha, y las extrañas sombrillas de los árboles de sangre de dragón salpicando las mesetas altas. El calor subió por las escaleras de metal a su encuentro mientras ella bajaba en jeans ajustados, Asics azules y blancos, y una camiseta de tirantes clara, con su chaqueta de mezclilla floral colgando de un dedo. Dentro de la diminuta terminal, el aire olía a sal y resina, y afuera, cabras paseaban entre montones de piedra caliza como turistas despistados.
En el taxi, su cabello rojo atrapaba la luz y sus pecas brillaban más; trató de no pensar en ellas, incluso mientras empujaba las gafas de sol más arriba. Se sonrió a sí misma por preocuparse—este lugar no le importaba—y ella tampoco lo haría. Su hogar temporal era una casa de huéspedes encalada en Hadibu, un conjunto de puertas azules que se abrían a un patio sombreado donde las plantas de áloe formaban su propio bosque privado. La habitación era simple de una manera que se sentía intencionada: una cama baja bajo una manta tejida brillante, una ventana de celosía que daba a una calle torcida, y una tetera de esmalte desconchado sobre una bandeja con hojas de té en un tarro.
Dejando caer su mochila, colgó su chaqueta de mezclilla floral en un clavo al lado de la puerta, pensando en el resto de su colección de chaquetas en casa que iba desde el cuero negro hasta experimentos brillantes que nunca usaría aquí. La idea se deslizó hacia su vitrina de cristal en su apartamento, llena de artefactos de viejos viajes, cada estante un mapa de recuerdos. El aliento de la isla entraba por la ventana de celosía y traía consigo una nota sutil, como si alguien sostuviera un tono en el patio y se hubiera olvidado de soltarlo. El mercado de Hadibu era un matorral de lonas de sombra, voces y productos brillantes donde incluso la luz parecía negociar consigo misma.
Los hombres llamaban precios en una cadencia que sonaba a canción, y una chica con una bufanda enrollada de forma suelta en el cabello vendía lágrimas de incienso que brillaban como miel congelada. Barbra compró agua y dátiles y dejó que la rutina la anclara, sintiendo las miradas que la evaluaban en un lugar sin muchos turistas, pero sin encontrar maldad en ellas. La palabra "khareef" flotaba en el aire como un rumor, el monzón que empujaría la niebla sobre la isla y convertiría todo en verde. Bajo el bullicio, lo escuchó de nuevo—un zumbido bajo que no pertenecía a ninguna máquina, un sonido tan antiguo como la respiración insistiendo en sí mismo.
Iba y venía como el eco de un canto, subiendo y bajando de tal manera que hacía que el cuerpo quisiera igualarlo. Lo siguió por un callejón angosto donde puertas de chapa se hundían por los años y una cabra mordía lo que parecía cartón con una expresión de resignación filosófica. El zumbido bajó y regresó, y un chico con una cicatriz delgada a través de la ceja la observaba, divertido de que ella pudiera escuchar lo que él estaba acostumbrado a no oír. Señaló hacia la pálida línea de acantilados al norte del pueblo y dijo, "Bab al-Riyah," luego se encogió de hombros y desapareció en el calor.
Puerta de los Vientos, tradujo, saboreando la frase como una piedra que podrías llevar en el bolsillo para recordar su peso. Más allá del borde del pueblo, la costa se extendía en piedra caliza afilada que brillaba bajo el sol, y el mar lamía la arena brillante como si las formas de cortesía importaran aquí. Dejó que sus piernas encontraran su ritmo, una cadencia constante que sacaba el pulso de sus hombros, años de caminar haciendo que el movimiento fuera su propio tipo de pensamiento. Más adelante, los acantilados estaban salpicados de cuevas colapsadas y respiraderos donde el mar podía forzar su aliento a través de la piedra.
Se arrodilló junto a una grieta oscura, pasó la palma sobre ella y sintió un aliento fresco tocar su piel, no brisa marina, sino algo más dirigido. El zumbido se intensificó en un acorde, bajo y en capas, como si la isla fuera un órgano de tubos con una congregación secreta escondida en la roca. Su abuelo solía decirle que la piedra escuchaba, que recordaba pasos, que los ríos seguían fluyendo incluso cuando no podías verlos. Había aprendido a estar sola en largas caminatas donde el único testigo de su resistencia era un pájaro que no le importaba de ninguna manera y un cielo que no parpadeaba.
El accidente que la convirtió en huérfana era una habitación que abría a veces para comprobar que el dolor no se había secado; nunca lo hacía, pero había regado otras cosas que necesitaba. De pie en la entrada de una cueva que respiraba, sintió que la antigua severidad se inclinaba hacia la maravilla, y fue un alivio dejarlo ser. No entendía el sonido, y el no saber encendió el mismo hambre que la había llevado a cruzar el mundo más de una vez. Para la tarde, estaba de vuelta en la casa de huéspedes, con la sal seca en la piel que la ducha arrastró en suaves cintas.
Con jeans limpios y las mismas Asics firmes, se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y abrió su cuaderno, el que tenía un golpe en la esquina de una aventura anterior con un templo de piedra. Escribió todo lo que podía nombrar: las palabras del chico, la forma de los acantilados, la espiral con tres muescas que había visto grabada en el costado de un dhow. Había entrado y salido de afectos apresurados lo suficiente como para saber que no tenía tiempo para nada más que esto, el lento cortejo con el misterio que exigía toda su atención. En su teléfono, un artículo sin conexión hablaba de las rutas de incienso de la isla y las inscripciones griegas en la Cueva de Hoq, un eco literario de marineros que escuchaban el viento y el olor para encontrar su camino.
Se fue la luz, como a veces pasa aquí, y el ventilador del techo suspiró hasta detenerse como un bailarín que había llegado al final de la música. Subió al techo donde los vecinos extendían dátiles a secar y hablaban en formas de sonido que subían y bajaban como el agua. Las estrellas se acumulaban sobre su cabeza, lo suficientemente cerca como para nombrarlas, y una linterna se movía cerca de la costa como una cuenta en un hilo, desenrollándose hacia algo no visto. El viento se renovó lo suficiente como para levantar el cabello de su cuello y traer un aliento más fresco y denso desde la oscuridad.
El zumbido volvió, una nota baja y sostenida que parecía asentarse dentro de su caja torácica hasta que sintió que podría responderle sin quererlo. La mañana traía una fina niebla sobre el horizonte, un ensayo temprano del khareef que convertiría los acantilados en una suave invención de sí mismos. Alquiló un Hilux maltrecho junto con un conductor llamado Salim, un hombre taciturno con ojos de vidrio de mar que conducía como si la carretera estuviera escuchando. Cuando le explicó dibujando en el aire hacia dónde quería ir, él pasó un dedo por el volante y dijo: "Las cuevas cantan cuando el mar quiere tormenta." Un anillo de plata en su mano tenía una pequeña espiral, un detalle que notó como hacía con los patrones que se repetían.
Parecía no notar nada sobre ella más allá de su deseo de caminar, lo cual apreciaba, porque la atención podía enredar cosas que no tenía tiempo de desenredar. En un mercado a la orilla del camino bajo la sombra de palmeras y con esquinas de toldo ondeando, la cesta de una anciana se derramó, esparciendo conchas y bucles de hierba tejida. Barbra se arrodilló sin pensarlo, sus dedos rápidos como cangrejos de playa, devolviendo lo que pertenecía al suelo un momento antes. Las manos de la mujer, manchadas de henna, estaban firmes en su gratitud, y sus ojos tenían el viejo gris de un clima que no necesitaba demostrar nada.
De un bolsillo en su cintura sacó un pequeño cuadrado tejido a mano sellado en el centro con una gota de resina roja endurecida, y se lo presionó en la mano como si le devolviera algo perdido. "Bab al-Riyah," murmuró la mujer, y en árabe simple añadió: "Escuchas. Así podrás oír."
El cuadrado era áspero contra su piel, olía débilmente a humo y resina; una espiral con tres muescas cortas estaba cosida en su cara, el mismo motivo que había notado en los barcos. Barbra hizo una pregunta directa, algo como, ¿Tu familia hizo la puerta?, y la mujer bajó su barbilla hasta que su bufanda selló su boca contra más palabras.
"Las familias mantienen la puerta," dijo Salim en voz baja, como si las palabras pudieran inclinar el equilibrio del clima, y suavemente devolvió la camioneta al camino. Por un instante, los ojos de la anciana se caldearon, como si recordara sus propias largas caminatas, y luego se cerraron; hizo un gesto hacia los acantilados de una manera que podría haber sido una bendición o una advertencia. El Hilux avanzó, y Barbra sostuvo el cuadrado como si fuera una pequeña cosa viva cuyo pulso no podía sentir del todo. De vuelta en su habitación, con la luz de la tarde cayendo en largas franjas, se sentó junto a la ventana de celosía y examinó el amuleto con la paciencia que reservaba para los archivos.
Las yemas de sus dedos encontraron una costura, y con cuidadosa persistencia la fue abriendo lo justo para sacar una tira enrollada de piel de cabra no más ancha que un dedo. La tira olía a tiempo y humo; líneas de tinta se enroscaban sobre ella en trazos que parecían tanto un mapa como un poema, el trabajo de alguien que había amado sus letras. Una línea dentada de acantilados se dibujaba como dientes con un pequeño círculo donde el mar "respira dos veces," y al lado, tres muescas estaban junto a una espiral como si fueran anclas en una canción. En una esquina, con esa misma mano paciente, una fecha en un guion más antiguo respiraba siglos, y una sola palabra se repetía como las olas: "Hoq, Hoq, Hoq."
Desplegó su propio mapa sobre la colcha y trazó la costa norte con el borde de un posavasos, alineando lo que la piel de cabra imaginaba con lo que el satélite declaraba.
Su teléfono vibró con una alerta bancaria que desechó; el día tenía mejores reclamos sobre su atención que la precaución congelada. La simetría de todo se sentía ingeniosa: una puerta que se abría cuando el viento tenía dientes, una cueva que convertía el aliento en mensaje, una fila de gente que lo observaba como si mirara un reloj. Un pensamiento se asentó con la gravedad de una piedra: tal vez el zumbido no era solo música sino señal, una onda que los marineros de larga distancia habían traducido alguna vez para sobrevivir. La emoción iluminó su cuerpo con un brillo preciso, y fue a cerrar su mochila porque el mapa en su mente acababa de convertirse en un camino que podía recorrer.
Antes de que pudiera levantarse, un sonido rozó la puerta, el susurro más tenue de papel contra el azulejo, y un sobre apareció en el umbral como si hubiera estado creciendo allí sin que nadie lo viera. Lo abrió con una uña y dejó caer un disco de cobre en su palma, cálido por la habitación, grabado con la misma espiral y las tres muescas cortas que le habían estado hablando todo el día. En su reverso, alguien había rasguñado palabras en inglés que hacían que el aire se volviera más ligero: "Antes del khareef, o no en absoluto." Afuera, el viento del callejón se desenrolló como una tela, y desde la dirección de los acantilados un acorde susurrante se expandió hasta que la celosía de la ventana tembló. ¿Quién deslizó esa advertencia bajo su puerta, y qué la espera en el lugar donde el mar respira dos veces?