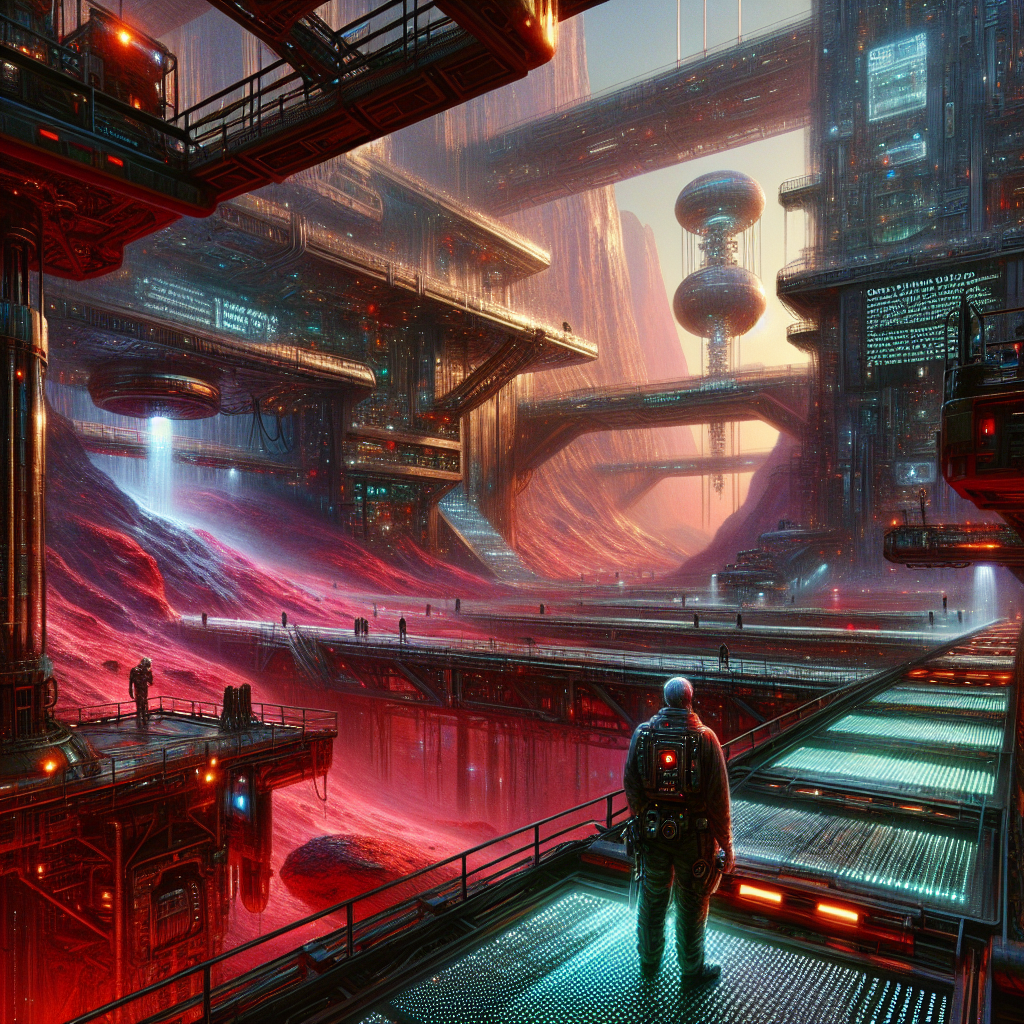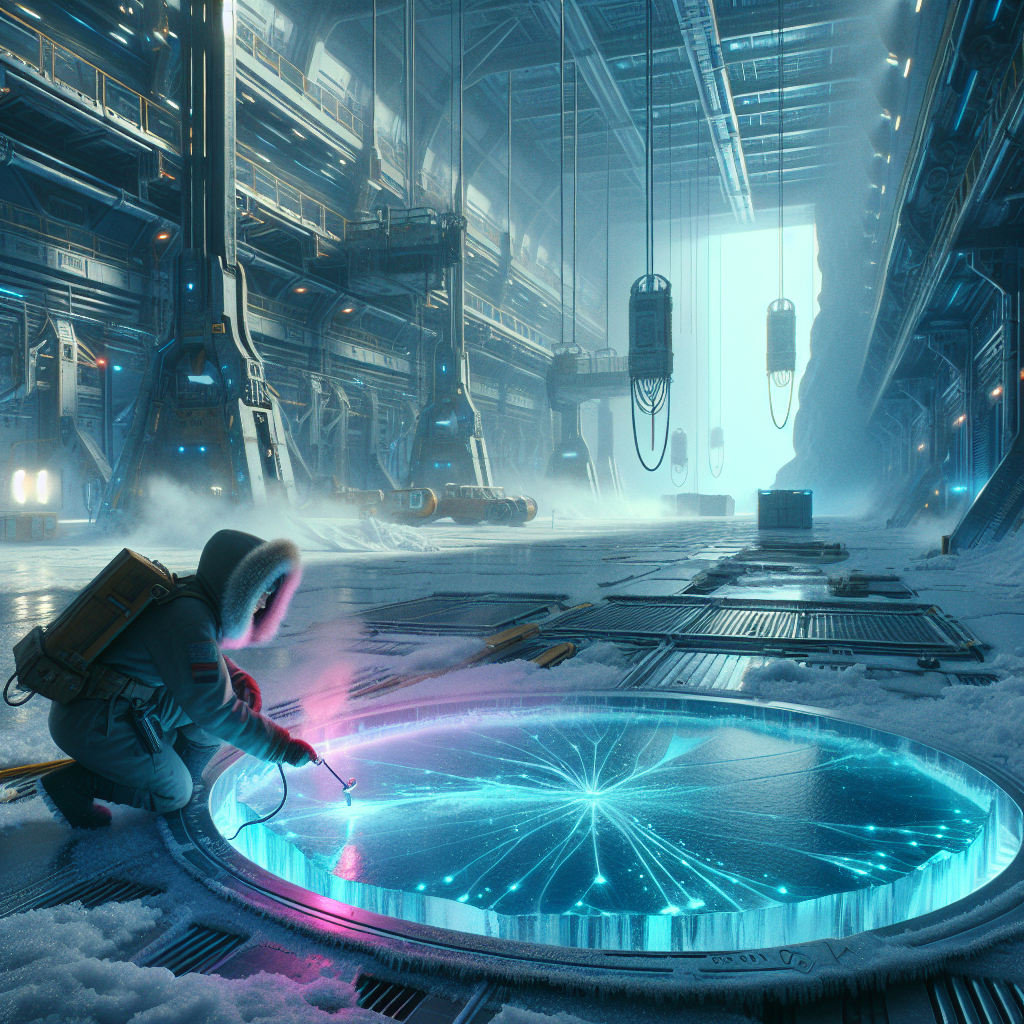CHAPTER 1 - The Red Gate at Midnight

Cuando un atrevido robo nocturno golpea la instalación de Ferrari en Maranello, la agente de Interpol Patrizia “Pat” Robbiani es sacada del restaurante de su padre en Módena y llevada a un pasillo helado de laboratorios zumbantes e ingenieros nerviosos. Vestida de rojo intenso y armada con un ingenio seco, lee la escena como un palimpsesto: una placa de acceso clonada, un fragmento de fibra de carbono doblado de un estuche de vuelo de alta gama, un apagón de cámara misteriosamente cronometrado y un tapón de fibra óptica disfrazado de un inocente lazo de cable. Recluta a su gemela más tranquila y brillante, Lianca, para analizar las frecuencias de las placas y los registros de vigilancia. Mientras Pat sigue trazas aromáticas y polvo compositivo hasta el perímetro, susurros de un ingeniero junior insinúan “Proyecto Aegis”, una iniciativa secreta entre marcas que podría hacer que el robo sea mucho más trascendental que la pérdida de una sola empresa. Un mensaje anónimo que muestra una transmisión desde la cocina de su padre golpea su corazón, advirtiéndola o desafiándola. Una pista en papel con notación de ajedrez, coordenadas para la Costa Azul, y un token dejado por un dron grabado con “HELIOS” sugieren una operación que abarca fronteras y marcas. El capítulo termina cuando suena una segunda alarma desde otra instalación de supercoches italiana, implicando un ataque conectado y una inminente guerra de espionaje automotriz.
La hora punta de la cena en el restaurante de mi padre se desvaneció en el silencio aterciopelado que Módena guarda para sí misma, un respiro entre motores y espresso. Diseñadores de azul marino habían dejado huellas de aceite de trufa en tenedores relucientes, y dos corredores retirados intercambiaban historias de vueltas sobre Barolo hasta que la última botella suspiró vacía. Me quité los zapatos en la mesa familiar cerca de la ventana, los dedos agradecidos, un vestido negro rozando mis rodillas y una chaqueta de cuero rojo lanzada sobre la silla como una bandera. La risa de mi padre flotaba desde la cocina, un cálido contrapunto al zumbido apagado de un V12 afinándose en algún lugar de la ciudad.
El teléfono en mi regazo vibró con un tono austero y codificado que conocía demasiado bien, y sentí el aumento de adrenalina como metal en la lengua cuando el enlace de Interpol de Milán dijo: ‘Maranello. Ahora.’
Estuve en la calle en minutos, chaqueta puesta, el cabello recogido en un moño que parecía descuidado pero nunca lo fue. El Giulia Quadrifoglio ronroneó al despertar, un carnívoro aclarando la garganta, y me deslicé por calles dormidas donde los adoquines recordaban mil pruebas de manejo. La niebla se levantaba de los campos en el camino a Maranello, una cinta de nubes bajas que convertía los álamos de la carretera en siluetas como centinelas.
Al frente, el Caballo Rampante en la puerta cortaba una silueta aguda contra las luces, un sigilo iluminado sobre un reino que olía débilmente a goma caliente y aceite de mecanizado. Fiorano yacía en silencio más allá de la cerca, un lazo oscuro bajo una delgada luna, como un anillo esperando que comenzara un combate. Las insignias de seguridad sonaron y los ojos del guardia se abrieron con el reconocimiento que suavizaba la reticencia. Dentro del recinto, un Alfa Carabinieri estaba detenido con su luz azul dormida y un hombre con precisión gris en su peinado me estrechó la mano: Marco Santori, jefe de seguridad en el lugar, nervios disfrazados de profesionalismo.
‘No es un asunto mediático,’ dijo en un murmullo, como si el sonido pudiera alterar la evidencia. ‘Una prueba de manejo. Mapas de control de prototipos. El cerebro del sistema híbrido—ha desaparecido.’ Miró hacia un pasillo estéril donde el zumbido de los ventiladores de enfriamiento sonaba como un aliento contenido demasiado tiempo.
El laboratorio era de acero cepillado y buenas intenciones, del tipo de estéril que hace que las huellas dactilares se sientan como confesiones. Una fila de monitores me miraba con una paciencia azul y vacía; una silla estaba ligeramente descentrada; un espresso medio bebido se encontraba lejos de su platillo, la crema rodeada por el difuso creciente de alguien con prisa. Cerca de la puerta de acceso, un destello oscuro llamó mi atención donde la junta besaba el marco: un fragmento de fibra de carbono, delgado como un afeitado y con bordes afilados, incrustado en la pintura. Lo saqué con una uña, teniendo cuidado de no respirar demasiado fuerte, y sentí la textura—no de un panel de chasis, sino de un estuche de vuelo de alta calidad, el tipo que compras para mover joyas o prototipos que viajan en primera clase.
‘Hicimos un simulacro de incendio a las 02:10,’ dijo Santori, con la voz tensa. ‘Evacuación al punto de reunión. Alguien reingresó con una insignia de personal mientras el equipo estaba afuera. Seis minutos, luego la puerta del servidor muestra acceso y se vuelve a cerrar.
No hay cámaras dentro.’ Un ingeniero de calibración principal flotaba cerca de nosotros, afeitado pero con un espíritu de barba, su mirada como la de un pájaro carpintero en el suelo. Puse una mano en la parte trasera de su silla y bajé mi tono a algo cálido. ‘Pareces que podrías afinar una orquesta,’ le dije. ‘¿Qué nota fue falsa esta noche?’ Exhaló y parpadeó, y la habitación respiró con él.
La sinceridad es mi palanca. Abre cosas. Confesó lo que casi había tragado: había mantenido la puerta abierta con una carpeta durante el simulacro porque el imán a veces se atascaba, el hábito es un saboteador silencioso. Los registros de acceso que aparecieron en la terminal eran un espejo cruel—columnas limpias de tiempo e IDs de insignias, una de ellas perteneciente a un tapicero retirado cuyo último día fue hace tres junios.
‘Él murió el invierno pasado,’ dijo el ingeniero, encogiendo los hombros en una disculpa remordida. La ID emitió un pitido de retorno a las 02:17 con un perfil de lector que mostraba una deriva de frecuencia—apenas perceptible, pero lo suficientemente fuera como para oler a falsificación. Envié un mensaje a mi hermana con una foto de la forma de onda y marqué antes de que mi pulgar dejara la pantalla. La voz de Lianca llegó cubierta por el silencio de su apartamento, Milán borroso detrás de vidrio triple, la leve nitidez de una mujer que había estado tecleando en un teclado con un suéter que valía más que los neumáticos de mi coche.
‘Llegas temprano,’ dijo, y podía escuchar una sonrisa que solo existía para mí. ‘Llegas tarde,’ respondí, porque los gemelos les gusta mantener los balances ordenados. Hablamos en un lenguaje abreviado—clones de insignias, anomalías de subportadora, la forma en que un aficionado establece una tasa de oído y un profesional deja que un dispositivo lo haga por ellos. ‘Es un clon Nerezza-6,’ decidió después de un minuto, placer en su voz cuando una ecuación cae plana en una solución, ‘y tu red de cámaras tiene un apagón de diecisiete segundos a las 02:13, pasillo E.
No es un corte de energía. Alguien hizo un bucle en la transmisión.’
El pasillo E era pálido y pulido, del tipo de pasillo que finge no tener nada que ocultar. Escuché la pared mientras caminaba, no por sonido sino por el peso del aire, y la caja de conexiones junto al ventilador del techo tenía una brida cuyo serrado estaba demasiado limpio. Al cortarla, encontré el más pequeño mordisco de fibra óptica enhebrado por dentro, resbaladizo como cabello, un tap que era tan elegante que se sentía vagamente grosero al tocarlo.
El microtransceptor pegado en la cabeza de la brida era de fabricación suiza, las marcas de soporte limadas hasta una anonimidad descuidada que solo manos caras se molestan en hacer. Capté el más leve aroma de jazmín del adhesivo y la memoria lo colocó: un ladrón que Interpol casi había encontrado dos veces, una mujer cuyo tarjeta de presentación era un aroma y una risa, un rumor llamado La Gelsomina. Fuera de la puerta de servicio, el aire nocturno tenía un frío de refrigerador horneado y la grava contaba su historia si sabías cómo preguntar. Una serie de impresiones comprimidas espaciadas en pasos cuidadosos seguían a lo largo de la cerca, de peso ligero pero ciertas, suelas que no pertenecían a las botas de un trabajador.
Agachándome, cepillé una flor de polvo pálido de una huella sobre un hisopo, observé cómo se aferraba a las fibras de una manera que hizo que mi cuero cabelludo prestara atención. Dentro, bajo el microscopio, el polvo mostraba fragmentos de cerámica demasiado uniformes para ser aleatorios—una composición como el polvo de freno de discos de cerámica-carbono de Pagani, mezclado con una fina arena translúcida común a un epóxico industrial particular. Alguien había venido aquí de un lugar donde no deberían haber estado, y se fue con la arrogancia de pensar que las disciplinas no se contaminan entre sí. En la sala de control, un joven ingeniero con un copete de cabello y una casi-disculpa en su postura tiró de la manga de mi chaqueta con una mano que temblaba.
‘Dario,’ dijo, como si un nombre pudiera hacer a una persona. Habló demasiado rápido sobre rumores en los que no confiaba lo suficiente: un proyecto que no existía oficialmente, susurrado en talleres donde los tornos ahogaban las palabras—Proyecto Aegis, un consorcio entre marcas para endurecer los cerebros dentro de nuestras máquinas. ‘Si puedes romper un coche,’ dijo, con los ojos grandes, ‘puedes romperlos todos, a menos que estén juntos.’ La semana pasada, agregó, un consultor de Ginebra había recorrido los laboratorios en un traje que parecía que poseía el edificio y llevaba un pin en la solapa con forma de explosión solar que nadie podía ubicar. Mi teléfono vibró con la feroz certeza de algo que pretende ser respondido.
La pantalla se llenó con la cocina de mi padre, vapor elevándose de una sartén de cobre, la violencia ordenada de un cuchillo de chef cayendo sobre el perejil, el viejo reloj sobre la estufa con sus números de esmalte como dientes. Durante medio aliento, mi corazón se volvió ciego. Presioné llamar en el contacto de mi padre y él respondió en el segundo timbre, con risa aún en su voz porque acababan de extinguir el flambé en un último postre y las chaquetas del personal estaban desabrochadas. ‘Tesoro, estamos cerrando,’ dijo, y escuché el distintivo clamor de nuestra cocina familiar, diferente de la que estaba en mi pantalla por el ángulo de un cucharón y el lento balanceo de un cordón del techo—un bucle grabado, con una marca de tiempo tres minutos en el futuro.
Los ojos invisibles cultivan acero en mí. Envié la transmisión a Lianca y sentí el calor de su ira a través de un ancho de banda demasiado delgado para la rabia. ‘Quieren que tu atención esté dividida,’ dijo, la calma regresando como una marea mientras comparaba el ruido de píxeles y el parpadeo del reloj. ‘Y quieren ver cómo te mueves cuando te cortan.’ Caminé más despacio después de eso, no por ellos sino por mí, y volví al laboratorio donde el brutal minimalismo había adquirido la intimidad de un espacio violado.
Detrás del rack de servidores que una vez sostuvo la unidad, encontré una sola hoja doblada tan apretada como contrabando, escondida bajo el borde por una mano que sabía mejor que dejar algo—y lo hizo de todos modos, o quería hacerlo. En el papel había una línea en letras de bloque ordenadas: E4. Una apertura de ajedrez, la forma más limpia de reclamar el centro. Debajo, en lápiz que parecía tímido en comparación, un conjunto de coordenadas: 43.7412 N, 7.4295 E, la Costa Azul, donde el mar convierte la luz en cuchillos y el dinero finge ser inocente.
Un pequeño tornillo en la cabeza del rack giró con una resistencia que se sintió como secretos, y una tarjeta microSD saltó a mi palma, facetada como la idea de un insecto sobre el tesoro. La guardé en el bolsillo antes de que alguien más lo viera y le dije a Santori que necesitaba el techo, lo que me valió una mirada y un asentimiento porque nadie quiere admitir que podría necesitar el cielo. El aire en la parte superior era más frío, honesto con las estrellas en él, y los techos de abajo formaban un tablero de ajedrez de ángulos inclinados y ventilaciones. Lo escuché antes de verlo, el agudo y fino zumbido de un dron deslizándose alrededor de una esquina del edificio con una cortesía que me hizo querer aplaudir.
Se inclinó para mirarme, audaz como un colibrí, luego se lanzó hacia arriba—demasiado rápido para atrapar pero no demasiado rápido para perder algo. Un token de metal tintineó en la grava junto a mi bota, de latón desgastado en los bordes, grabado con un círculo de líneas como rayos alrededor de un punto—una marca de helios, un sol que ardía en papel y pines de solapa y ahora en mi palma. En algún lugar abajo, una alarma comenzó otra vida, no la nuestra—el cambio de tenor que significa un sistema diferente, un edificio diferente. La radio de Santori se activó con un escalofrío de pánico, y su rostro se tornó del color de un hombre calculando qué fuego apagar con manos desnudas.
‘San Cesario—Pagani,’ dijo en el vacío, con la voz plana por el esfuerzo de no tener miedo. Mi boca se secó y no pude evitar la sonrisa que apareció, salvaje y terrible en su comprensión: ya no estábamos protegiendo una caja de joyas, sino una falla. ¿Estaba alguien orquestando una guerra automotriz?