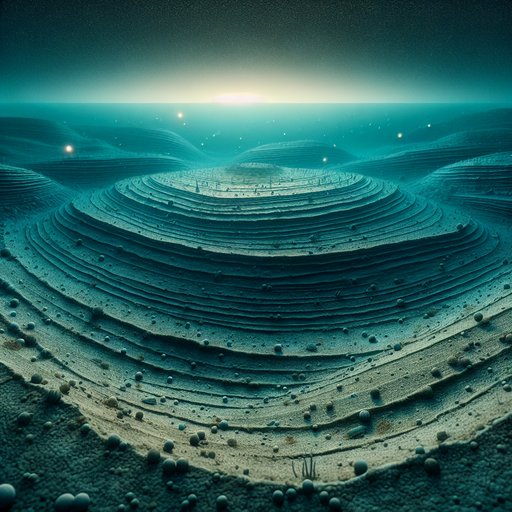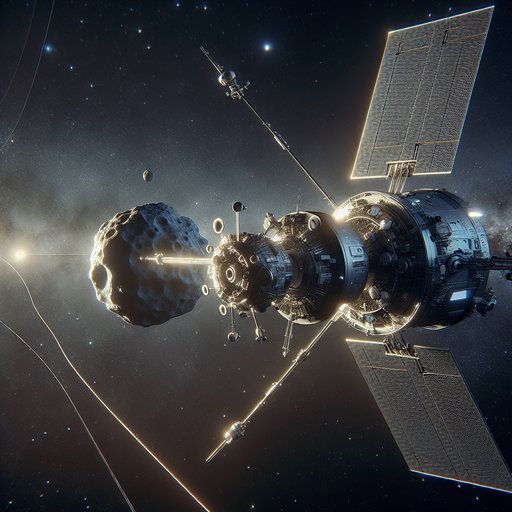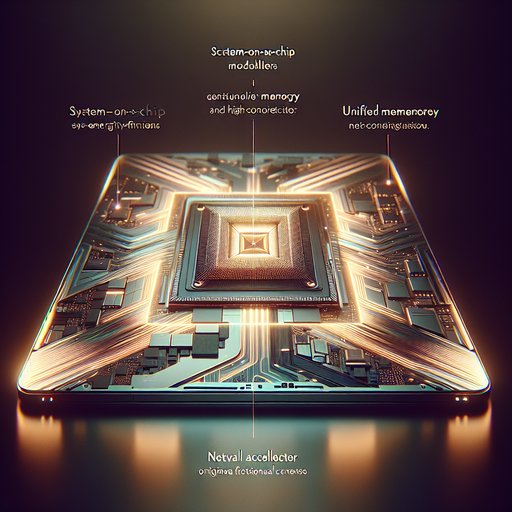Pocas cosas son tan predecibles en las relaciones internacionales como una superpotencia utilizando su peso económico para someter a naciones más pequeñas a su voluntad. Desde el “arsenal de la democracia” de Franklin Roosevelt hasta las disputas por semiconductores con Japón en la era Reagan, Washington ha tratado durante mucho tiempo los aranceles y el acceso al mercado como palancas de la diplomacia. En ese sentido, lo que estamos presenciando hoy es tristemente normal: el presidente de Estados Unidos amenazando con imponer aranceles punitivos a menos que los líderes extranjeros cambien de rumbo en cuestiones que poco tienen que ver con los horarios aduaneros y todo con la política interna. Casa Blanca
La última tanda de cartas tarifarias—22 en una sola semana—lleva esa práctica a nuevos extremos. Una misiva advierte a Brasil sobre un gravamen del 50 por ciento a menos que el presidente Lula da Silva detenga el juicio por corrupción de Jair Bolsonaro, un caso que es totalmente interno a las instituciones democráticas de Brasil.KTVZ Otra tanda fue enviada a catorce gobiernos asiáticos, causando “shock, frustración y enojo” en capitales desde Seúl hasta Kuala Lumpur.Politico Incluso la propia hoja de hechos de la Casa Blanca reconoce que algunos países enfrentan tarifas más altas no por desequilibrios comerciales, sino porque no han cumplido con los deseos estratégicos más amplios de Washington.White House
No se trata de una táctica aislada. A principios de este año, se le dijo a Colombia que sus exportaciones enfrentarían aranceles del 25 al 50 por ciento a menos que aceptara de vuelta a los deportados por EE. UU.—un intento inconfundible de coaccionar la política migratoria con un garrote económico. KTVZLos mercados han comenzado a valorar el riesgo político: el real brasileño cayó casi un 3 por ciento el 10 de julio tras la amenaza del 50 por ciento, un recordatorio de que economías nacionales enteras pueden tambalearse por capricho presidencial. Reuters
Llámalo apalancamiento, llámalo “reciprocidad”, pero seamos honestos: cuando un líder utiliza aranceles para dictar los procedimientos judiciales o las políticas sociales de otra nación, la práctica cruza la línea de la negociación dura a la extorsión pura y dura. Que tal comportamiento se haya vuelto rutinario—normal, en la propia narrativa del presidente—debería alarmar a cualquiera que todavía crea en un orden basado en reglas. La normalidad no lo convierte en legítimo; décadas de exceso de velocidad en la autopista no abolieron el límite de velocidad.
La comunidad internacional tiene herramientas para hacer frente a esto. La Carta de la ONU prohíbe “la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier estado”; la coerción económica destinada a interrumpir un juicio penal legal, en teoría, pone a prueba ese principio. La Corte Internacional de Justicia ha juzgado disputas comerciales con tintes políticos antes; la Corte Penal Internacional, aunque centrada en individuos, ha abierto investigaciones preliminares sobre crímenes económicos que facilitan violaciones de derechos humanos. Ninguno de estos organismos actuará de la noche a la mañana, pero el silencio es complicidad. Una presión diplomática concertada, resoluciones de la Asamblea General, o incluso un dictamen consultivo de la CIJ enviarían una señal de que el chantaje tarifario no es simplemente otro instrumento en la caja de herramientas diplomáticas.
Los escépticos se burlarán: “La política de grandes potencias es un deporte de contacto.” Sin embargo, las normas cambian precisamente cuando suficientes voces se niegan a aceptar las antiguas. Hace un siglo, los cañoneros imperiales eran “la norma”. Hoy son actos de parias. El chantaje económico merece un destino similar. Puede ser común, pero nunca más debería ser llamado normal—y ciertamente ya no debería ser tolerado.